|
El primer enigma que nos plantea Yaiza Martínez en su libro La nada que parpadea (Ediciones La Palma, 2016) aparece ya en el título. Conforme avancemos en su lectura los poemas irán desvelando la naturaleza de esa imagen.
Entendemos la nada como el vacío, la ausencia de cualquier elemento, la insignificancia. El parpadeo es un instante, un movimiento rápido de los ojos, de una pantalla de televisión, de una estrella. Pero, como el aleteo de la mariposa, un ligero movimiento puede cambiar el curso del relato. Dos símbolos centrales vertebran el libro: el mercurio –en su doble acepción de dios o metal–, y el laberinto. ¿Queremos llegar al centro o salir del laberinto? La mente y el universo son también laberintos; la palabra crea el laberinto y a la vez la salida: “lo que se dice hay”. Como señala Juan Eduardo Cirlot en su Diccionario de Símbolos, en Occidente, el mito del laberinto surge en Grecia, llega hasta la simbología cristiana y sigue presente en nuestra cultura y nuestra conciencia. Adentrarse en él supone perderse. Salir o llegar a su centro es el final de una prueba para la que es necesario tener fortaleza y fe. Para Eliade “la misión esencial del laberinto era defender el centro, es decir el acceso iniciático a la sacralidad, la inmortalidad y la realidad absoluta”. Y cómo olvidar los laberintos borgianos construidos en nuestra propia mente. Por otro lado está Mercurio: “Representa el poder de la palabra, el emblema del verbo, para los gnósticos el logos spermatikos esparcido en todo el universo, sentido éste que recoge la alquimia que identifica a Mercurio con la misma idea de la fluencia y la transformación”, escribe Juan Eduardo Cirlot. En cuanto a la estructura, el libro aparece dividido en doce partes, once de ellas señaladas con números romanos; la última lleva un título, “Jenabe”, y está compuesta por doce poemas, hasta llegar al final, el poema no numerado, el origen o el centro, la semilla y la molécula. La estructura se asemeja a los once círculos del laberinto de Chartres, círculos que hay que atravesar; y el doce representa el orden cósmico, la salvación. La sección “Jenabe” es el centro del laberinto; todo se dirige a él. Como en el mito de Teseo y el Minotauro hay un héroe que debe superar unas pruebas, es este caso una heroína, la vocera. El monstruo es Mercurio, el progreso con todo lo negativo de alejamiento de la tierra, de los valores auténticos. La vocera profetiza y advierte al pueblo; el mercurio es el aranero, el mentiroso, el que tergiversa la verdad de las palabras con argumentos falsos. Reseña completa en el blog De nada puedo ver el todo
Carmen Anisa
Miércoles, 22 de Junio 2016
Comentarios
"El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje"; "El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje"; "El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje". Estas son las partes reiterativas y rítmicas de "Caoscopia" (Yaiza Martínez, Colección Once, Ed. Amargord, 2012). Podríamos llegar a la certeza de que estas partes se conforman como un insistente goteo, antes incluso de que la poeta nos explique, al final del libro, de dónde viene el término “caoscopia” y la luz que ofrece esta fórmula para ordenar el aparente caos. Por Mar Benegas.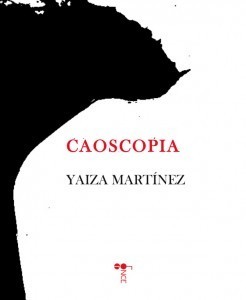
"El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje"; "El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje"; "El ser, el no-ser, voz del amor, en el lenguaje".
Estas son las partes de "Caoscopia" (Yaiza Martínez, Colección Once, Ed. Amargord, 2012), reiterativas y rítmicas. Podríamos llegar a la certeza de que estas partes se conforman como un insistente goteo, antes incluso de que la poeta nos explique, al final del libro, de dónde viene el término “caoscopia” y la luz que ofrece esta fórmula para ordenar el aparente caos. Con esta curva semántica vuelve, de nuevo, la poeta a su inmersión arquetípica en el lenguaje. Un escalón nuevo que inició con su anterior libro, Siete-los perros del cielo, en un descenso a las raíces mismas de su cosmología: el lenguaje como organismo vivo y vivificante que atesora todos los símbolos de la consciencia. No es posible leer Caoscopia desde la razón, tendrá el lector que olvidarse de mantener una relación vertical con el texto, de una lectura lineal en la que prime la fórmula de ordenación natural entre las letras y su interpretación, y dejarse llevar por la simbología matricial del ritmo interno del libro... Seguir leyendo en Culturamas. Mar Benegas es poeta y narradora. Autora de libros como Niña pluma, niña nadie; El abrazo o A lo bestia. 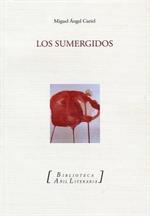
Por Víctor Gómez Ferrer
«Cada palabra es un nudo de misericordia que se cierra sobre sí mismo» Más que una palabra sumergida, lo que deviene del dictum de Miguel Ángel Curiel es el vuelo de su palabra. Vencida al aire, expirada como un beso, una lágrima, un sí. Otra cosa sería preguntarle al poetizar de Los sumergidos por su origen y su errar de nomadeo subacuático, de piedra lanzada al mar, piedra animada. Advertimos pronto que es un libro que se sumerge desde el daño, que está atravesado de la sinceridad del que, herido de realidades y sueños, resiste y reside en la intemperie. ¿Existe poesía que no sea de una sola desnudez, amorosa, política y espiritual? ¿Qué permite al poema habitar la memoria, transformar al lector y ser, a su vez, herida de salud en otro ser? ¿Es la poesía anticipación de lo pasado y vivencia de lo por venir? ¿Será el amor –capital de lo irracional− la fuerza de voluntad que se expresa sin las ataduras de la tribu, como el exorcismo de tanta cotidianeidad sin sentido? Este preguntar nos llega, y nos remite a un no saber natural, un temblor: la fragilidad habitada. "Pero incluso esto está escrito para sobrevivir al huidizo, al extraño, que siempre a la espera de algo, tiene miedo a que la noche que nos hace visibles al mundo, se vaya para siempre" No es el amor sino lo opuesto al poder. Así se advierte en sus contrarios: el tiempo que no se detiene, la distancia que no se reduce, lo social que no se somete, la superficie que no lo respeta. Los sumergidos es un libro de amor y de insurrección. “Oscuridad y nieve” leemos en un poema. Instintivamente, desde otros libros anteriores hasta este, singular y rebelde, leo en la poética, en todos y cada uno de los poemas de Curiel, una voluntad y un silencio que tensan el arco. Lo que sale disparado por ambos es la vida íntima (e inexplorada aún) del lector. La voluntad de Los sumergidos es la de amar la vida, defenderla de la violencia antinatural del capitalismo, y exponerla en la pureza de las aguas sumergidas en las embarradas orillas de lo cerval. La nostalgia domina en este libro gran parte del cuerpo. Porque la poesía de Curiel es un cuerpo resuelto en “oscuridad y nieve”, que se deja caminar sólo por quienes no temen sumergirse. El silencio es un habla difícil. Guardaremos ese secreto, ese dilema. Se quiebra la boca que quiere decir lo que no se ha vivido, así como se impone la afonía, cuando queremos leer por otros lo que sólo ellos pueden decir: “Debemos temblar para no rompernos. Ser más allá de nosotros.” Aunque predominan los textos en prosa, Los Sumergidos es un libro musical. Es poesía. El autor se desprende de géneros y clichés. Cada palabra llena un hueco, de manera insustituible. Cada imagen, momento, es un umbral entre lo visible y lo invisible. Cada poema del libro exige una abisal y lenta inmersión. Y es el enigma trama inseparable del objeto de arte, en este caso, el texto, lo que conecta el buen hacer del lector con el buen hacer del poema. Por eso, cada uno encontramos en Los sumergidos algo propio y, a la vez, indecible salvo como lo acabamos de leer. "Ni siquiera yo he podido iluminar con mis palabras una pequeña habitación oscura, pero los sumergidos sí han iluminado de silencio el agua" Ahora emergen y vuelven a tomar una gran bocanada de aire nuevo. El libro entonces debería titularse Los sumergidos. Sólo debajo del agua pueden decirse lo que no son capaces de decirse fuera. Antes de terminar con este acompañamiento, querría añadir dos cosas sin importancia. Que leyendo “me puse el pan en la oreja y oí pájaros”, nos predisponemos a mirar el mundo desde la mirada intuitiva o alucinada del amante. Los pájaros de la amistad vuelven en cada lectura porque esa amistad, la última, que emana del vínculo umbilical de los amantes, tendrá vuelo aquí y ahora, entre los lectores y el libro, y no admitirá juicios ni cárceles. Y la segunda cuestión: una deuda de oscuridad me obliga a constatar que no existe poesía difícil y poesía fácil, poesía clara o poesía oscura. Sólo existe buena poesía y el resto. La buena poesía es un ejercicio de veracidad y creatividad que no admite sistemas, prebendas, cánones o taxonomías (y exige un lector atento, moroso, reincidente). Es hija de la libertad, se disciplina en la soledad sonora y se extraña en el presente, porque su atemporalidad la aleja de lo previsible. Si la vida es compleja, y denso el ahora nuestro de cada día, ¿cómo puede ser una palabra, espacio, acontecimiento, encuentro, en el que el libro y los lectores dialoguen sin tapujos? “En los niveles más bajos, la señal más oscura.” Los sumergidos es, en definitiva, un canto contracorriente, de amor e insurrección. Una osadía. Un pacto. Miguel Ángel Curiel, poeta y narrador, viajero impenitente, cantautor, nació en Korbach Valdeck , Alemania (31 de marzo de 1966), a donde sus padres, originarios de Jaraíz de la Vera (Cáceres) habían emigrado. Su infancia y su juventud se desenvolvieron en Talavera de la Reina (Toledo). Hizo estudios de Geografía e Historia en Madrid. En la actualidad reside en Lugo. Influido por la lírica de Holan y Paul Celan, su idea de la poesía, de raíz elegíaca y fuertemente romántica, pero de una gran vitalidad y riqueza metafórica en el estilo del surrealismo e ilustrada por referentes de un gran cultura poética, apuesta por el fragmentarismo y una compleja teoría del conocimiento a través de una nostalgia que remueve los más profundos dolores. Son sus temas esenciales la muerte y el paso del tiempo. Algunas de sus obras publicadas: El verano, 2001, accésit del premio Adonáis; Poemas 1996-2000, 2001. Accésit Premio Rafael Morales 2000, Talavera; Hálito, Editorial Vitrubio, (Madrid, 2002), premio Eladio Caballero o Mal de altura (Editorial Añil, Castilla la Mancha, 2006) y Diario de la luz, premio Ciudad de Mérida.
Por Eduardo Moga
La sola visión de Poesía ante la incertidumbre nos depara diversos asombros: el primero, que sea una antología sin antólogo, constituida por la reunión anónima de varios autores españoles e hispanoamericanos; y el segundo, que reúna a "ocho nuevos poetas en español", como reza el subtítulo, de los que uno ha fallecido ya, dos rozan los cuarenta años —y cuentan, entre ambos, con más de una docena de títulos publicados— y todos los demás, excepto uno, se encuentran en la treintena, con asimismo dilatados currícula. Pero la incoherencia de considerar nuevos a venerables paterfamilias, que han publicado más que Mario Ángel Marrodán, es solo una más de las muchas incoherencias del libro, y no la peor. Porque el asombro inicial se convierte en estupor al leer el prólogo, «Defensa de la poesía», que, carente de firma, suma un nuevo anonimato al volumen: si "Poesía ante la incertidumbre" es una antología sin antólogo, este es un prólogo sin prologuista. Y también un manifiesto embozado, en el que los nuevos poetas se revelan viejos: abogan por los mismos principios que formularon hace treinta años —y que han defendido desde entonces con imprescriptible ardor— los llamados poetas de la experiencia en España, y lo hacen incluso con las mismas palabras. Uno no sabe qué resulta más deplorable: si la repetición párvula de lo ya sabido o la inanidad conceptual de la proclama. Después de tres décadas de estragante figurativismo, y cuando uno ya lo creía extinguido, felizmente, aparece esta juvenilia psitácida que nos recuerda que las cosas siempre pueden empeorar. Los autores de "Poesía ante la incertidumbre" se plantan ante la incertidumbre —como si fuera mala: muchos, como Emily Dickinson, solo encuentran apoyo en lo inestable— y enuncian su dictado: hay que despejarla con una poesía comprensible, alejada de artificios y oscuridades, que emocione; con una poesía de la calle, en tejanos, o, como diría Mariano Rajoy, propia de las personas normales. Los poetas realistas, como los recogidos en esta antología, se aferran a la inteligibilidad como un náufrago a su pecio: les salva la vida, pero no se puede decir que naveguen. Nunca han entendido que entender, en poesía, es un entender distinto del que desplegamos cuando consultamos el catálogo de Ikea, ojeamos una reseña de García Martín o realizamos cualquier otra actividad intelectual intrascendente: la comprensión meramente funcional —«informativa», la llama Gamoneda— no se aplica, o no se aplica por entero, a un lenguaje cuyo propósito es estético, y que, por lo tanto, apela a los estratos sensoriales, lúdicos o irracionales de la comunicación. Y, así, si uno experimenta ese placer estético con un poema de Paz o de Perse, de Valente o de Aleixandre, aunque no lo comprenda lógicamente, es que lo ha entendido. Para defender el imperio de la claridad, los poetas ante la incertidumbre recurren a las denuncias y los tópicos habituales, como el del charco enturbiado para que parezca profundo —una memorable aportación de Juan Manuel Roca, que no ha considerado indigno sumar su nombre, con el texto de la contracubierta, a este proyecto—, sin reparar en que también existen los charcos transparentes, pero superficiales. Este es uno de los vicios recurrentes en el análisis de los poetas realistas: atribuir a los conceptos un sentido único, excluyendo todos los demás. Por eso entender es acceder racionalmente, y no comprender mediante los sentidos, la intuición o el sueño, esto es, cuanto constituye el envés psíquico del ser humano, pero tan común, tan real, como sus edificaciones lógicas; o por eso emocionar es suscitar el desperezo sentimental de la gente corriente, en lugar de promover cualquier otra suerte de goce subjetivo, ya sea afectivo o intelectual (¿Mallarmé emociona? ¿lo hace Pound?). Pero los poetas ante la incertidumbre, siguiendo el ejemplo de sus mayores, no se limitan a reducir los significados, sino que también reducen a los interlocutores. Así, quienes experimentan con el lenguaje son unos histéricos, y los que buscan la novedad, unos ingenuos; y quienes escriben poemas que les resultan ininteligibles, o son unos ineptos o unos pedantes, o carecen de ideas o, peor aún, de «latido», es decir, de humanidad. A todo discrepante, a todo aquel que conciba la poesía de otro modo, se le niega la condición de ser equilibrado y vivo, se le deshumaniza, y, por consiguiente, se le expulsa del debate y del mundo. Junto a estos alegatos pueriles y estas elucubraciones perversas, los poetas de la antología incurren en no pocas incongruencias estéticas. Se declaran admiradores de Ángel González, Luis García Montero o Mario Benedetti, entre otros, para, a continuación, sostener que «siguieron (...) la tradición literaria» de Alberti, Vallejo, Neruda, García Lorca, Cernuda y «el primer Octavio Paz»; y uno se pregunta, consternado, dónde estará la herencia de Vallejo en los cancioneros de Benedetti, la del Canto general en los gorjeos particulares de García Montero, o la de Un río, un amor en las humoradas de González. También afirman creer que «una de las misiones de la poesía es enfrentarse al poder», un propósito loable, aunque no entendamos cómo puede alardear de rebelde quien ha ganado tres veces el premio nacional de poesía de su país, como el salvadoreño Julio Galán, quien ha obtenido varias becas de las instituciones culturales del Estado, como el mexicano Alí Calderón, quienes dirigen el Festival Internacional de Poesía de Granada, como los españoles David Rodríguez Moya y Fernando Valverde, o quien ha formado parte del comité organizador del Festival Internacional de Poesía de Medellín, como la colombiana Andrea Cote; y aunque creamos que la verdadera forma de oponerse a la manipulación colectiva no es acomodarse a los valores de la mayoría, ni adherirse a los discursos segregados por las instituciones o los conglomerados de poder, sino impugnar el principal mecanismo de representación del mundo y de construcción de la realidad: el lenguaje. Pese a estas disparidades, es preciso reconocer que los poetas de "Poesía ante la incertidumbre" comparten algunos rasgos, bien extraliterarios, como que cinco de los ocho antologados hayan publicado en la editorial Visor, bien lingüísticos, como su gusto por la tautología y la repetición: «el mundo será el mundo y la noche la noche», dice —y repite— Galán; o bien «la palabra “encontrar” dice lo que dice», puntualiza, inobjetablemente, la argentina Ana Wajszczuk, ganadora del premio Ciudad de Badajoz. Muchos de ellos combaten la incertidumbre creyendo en Dios, una actitud quizá revolucionaria en tiempos del profeta Malaquías, pero escasamente subversiva en esta época en la que los legionarios de Cristo son pastoreados por un pedófilo o un antiguo inquisidor general se sienta en la silla de Pedro. Galán, por ejemplo, escucha las palabras del Señor y siente su beso arder en la frente; Cote nos recuerda que «Dios está en todas partes»; y Calderón se atreve a criticarlo: «da la llaga/ oculta niega tarda». Otra de las características comunes a muchos de los autores anteincertidúmbricos, tan rompedora como la fe cristiana, es su amor por la familia. Casi todos recuerdan con melancólica ternura a sus padres, y, en particular, sus jolgorios adolescentes, que en ocasiones admiten la calificación de memeces estivales, normalmente acaecidas en una playa. En esto descuellan los representantes españoles, fieles al canon pasatista de la poesía de la experiencia. En concreto, varios autores —Wajszczuk, Rodríguez Moya, Valverde— revelan su pasión por los abuelos, a la que algunos suman la que sienten por los pelícanos. Así, Valverde se pregunta: «¿recuerdas cómo mueren los pelícanos?», y descubre que «los niños de Managua sueñan con ser pelícanos»; Calderón, no menos ornitológico, observa que «las alas del pelícano sajan la claridad del lago». Hay también en estos poetas ante la incertidumbre mucha ñoñería impúber, mucho romanticismo de garrafón: la española Raquel Lanseros se muestra especialmente apta para el verso glucoso («Juana hace llorar y también llora/ lágrimas plateadas que sueñan con delfines...»), aunque Wajszczuk no le vaya a la zaga («los pececitos me lamen los pies», «tejiendo flores en mi pelo de almendras») y Rodríguez Moya nos regale perlas como «los días se suceden como alondras». Calderón, en fin, si no es paródico en «[Pobre Valerio Catulo]», es patético: «fue siempre Lesbia,/exquisito poeta, caro amigo,/ un reducto inexpugnable./ A qué recordar su mano floreciente de jazmines/ o aquellos leves gorjeos/ sonando tibios en tu oído?...». La falacia sentimental y la cursilería se asocian a veces al tópico (Calderón describe a un «jaguar/ que sigiloso/ acecha») o a la imperita recreación de otros textos, como hace Rodríguez Moya en «La bestia (the American way of death)» con el célebre «Mujer con alcuza», de Dámaso Alonso. Este poema nos permite señalar otra curiosa coincidencia entre estos vates, que es también una nueva contradicción entre su teoría y su práctica. Hasta cuatro de ellos —Galán, Lanseros, Rodríguez Moya y Calderón— incluyen títulos o subtítulos de sus poemas en inglés (y Wajszczuk, uno en polaco), y confieso mi incapacidad para entender cómo se aviene esta pasión por la poliglosia con la voluntad de ser comprendidos, a menos que crean que todos sus lectores conocen la lengua de Shakespeare (o la de Szymborska). De hecho, se trata de un rasgo novísimo, como también lo son las intertextualidades y el culturalismo de que hace gala Lanseros, que menciona en sus poemas a Ícaro, Nefertari, Maiakowski y Prévert, entre otros, y Calderón, que se emborracha de Clodias y Catulos, que cita a Ausiàs March en catalán, o que pergeña borgianos ejercicios en «Alguien que no soy yo...». Curiosamente, en su manifiesto prologal defienden no ser novísimos y reprueban los «juegos de estilo», las «oscuras construcciones lingüísticas» y el «artificio estéril y soso», reprobando así, de paso, a Góngora, a Lezama Lima, a Faulkner y a media comunidad literaria universal. Uno se pregunta, entonces, si estos denuestos no deberían recaer, en primer lugar, en el compañero Alí Calderón, que firma numerosos ejemplos de artificio innecesario y hueco barroquismo, o incluso de aventuras vanguardistas, que rozan lo hermético, como «Cuando cieno bruma y nada uno son...». Hay otros rasgos específica y penosamente experienciales en esta poesía ante la incertidumbre: los recuerdos que despiertan las fotos antiguas, en los que se solaza Rodríguez Moya; las no menos nostálgicas cogitaciones suscitadas por un cigarrillo que se consume, como acredita el nicaragüense Franciso Ruiz Udiel; el frenesí cosmopolita de los viajes, de cuyas fatigas se recobra el poeta en hoteles de cuatro estrellas, como relata Valverde; y el gusto por los jeans —coherente con la defensa de la «poesía en tejanos» preconizada por los experienciales— con los que Calderón viste, en dos poemas, a Lesbia. Por último, la incertidumbre ante la que se sitúan estos poetas es también una incertidumbre sintáctica, como se advierte en los anacolutos de Wajszczuk («tengo [...]/ una guía turística/ de lugares que no sé pronunciar el nombre») o los arcanos constructivos de Cote («Pues el silencio,/ que no el bullicio de los días,/ atraviesa./ El silencio,/ que es que son treinta y dos los ataúdes/ vacíos y blancos»). Poesía ante la incertidumbre no es, en realidad, una propuesta literaria, sino una operación editorial. No hay nada en sus páginas que no hayamos escuchado y leído, hasta el hartazgo, en el último cuarto de siglo. Y, precisamente cuando ese discurso amojamado y retrógrado había decaído, para dar paso a un panorama poético más ecléctico e inquisitivo, uno de los principales sellos que promoviera la autocracia figurativa impulsa, con gran aparato publicitario, este ramillete de autores imperitos, calco sin sustancia de lo ya habido, entre los que predominan los hispanoamericanos. Quizás aspire con ello a propagar nuestro áptero realismo en unos países que se habían mantenido saludablemente alejados de él. Ojalá sigan estándolo. Eduardo Moga (Barcelona, 1962) es un poeta, traductor y crítico literario español. Es autor de varios libros de poemas (como "Cuerpo sin mí" o "Seis sextinas soeces"), y ha traducido a Frank O'Hara, Yoel Hoffmann, o Charles Bukowski, entre otros autores. Practica la crítica literaria en revistas como Letras Libres, Revista de Libros, Cuadernos Hispanoamericanos, Quimera y Archipiélago y Turia, y codirige la colección de poesía de DVD Ediciones. Esta reseña salió publicada originalmente en la web de dicha editorial.
Reflexión sobre Merma, de Benito del Pliego, (Ediciones Baile del Sol, 2009)
Aunque introducir un poemario es una labor más propia de un prólogo, en Merma, último libro publicado del poeta Benito del Pliego (Madrid, 1970), nos encontramos con una declaración de intenciones, una clave de lectura, directamente en el inicio de dicho poemario. Esa autorrevelación inicial del libro no es más que una forma más de ser en sí mismo coherente, pues todo él versa sobre una única intención: describir los procesos de interpretación de la realidad (subjetiva, externa al sujeto) a través de la palabra. Lo cierto es que no es Merma el único poemario de del Pliego que encauza esa intención: otros libros que he podido conocer hasta el momento de este poeta (Índice, Zodiaco) también giran en torno a la expresión, en el lenguaje, de lo que supone el ver. En este camino emprendido, encontramos un rasgo característico –y apasionante- de la poesía de del Pliego: el mismo lenguaje no se salva de esta querencia de interpretación, de revisión, dado que ese ver lo incluye. Mostrar el mundo y el lenguaje Así, realidad externa, realidad interna y lenguaje se convierten todos en objetivo de la expresión. Una cerrazón cubre a veces a este proceso expresivo: en especial, cuando la descripción se realiza a partir de la observación de los procesos del pensamiento, que exige un guante lingüístico de formas no siempre claras. Merma no es, por eso, una obra sencilla. Bebe del caos del mundo y, sin miramientos, lo muestra. El poeta no conoce respuesta alguna, se expresa y desarrolla fórmulas para declararse que, en su aparente sinsentido, nos introducen en un esfuerzo de interpretación. Por ese motivo, todo en Merma suena al mismo esfuerzo que supone interpretar la vida. El poemario se sale de sí mismo, imitando al mundo: lector, tú has de entregarle a este caos sus formas (ésa es tu capacidad innata). Del mismo modo que el lenguaje es una pretensión de orden para lo existente, el lector es interpelado en Merma para que interprete, a través de dicho lenguaje, la realidad y, también, el lenguaje escrito (para que establezca algún orden). De esta forma, al leer Merma se inicia un intercambio de conciencia entre poemas y lector, de cuyo resultado no tenemos garantía alguna, de nuevo, como al vivir: está en las venas del mundo, en nuestras propias venas, esta forma de acercarnos a él para iniciar nuestro entendimiento, y de contarlo con una paciencia de hilanderos. De Merma cabe resaltar, por todo lo dicho, algunos elementos que suelen acompañar la obra de del Pliego y que son los que hacen de ésta una lectura interesante y original: devoción por la verdad de las palabras, por lo que el lenguaje conlleva; interés por nombrar con el lenguaje el caos; indagación en las formas de interpretación humanas y de su expresión; y reivindicación de la capacidad lingüística como vía de conocimiento y de acercamiento a la realidad y al lenguaje. La finalidad de los poemas de Benito del Pliego es así la de mostrar, sin pretensiones, más que lo que el lenguaje “ha” en el proceso de conocimiento, haciendo del medio de expresión mismo una realidad a conocer, a indagar. Con una gran madurez compositiva, cada uno de los poemas de Merma nos interpela, nos cuestiona, nos demanda su interpretación y, como resultado, nos deja entrever respuestas semánticas incompletas. Como en la vida, como en el mundo, en Merma ver es siempre una capacidad sesgada. Un poema de Merma "Imaginar en la vivencia una creación hallada": ser quien desea nuestro ser, porque, vueltos hacia nuestra posesión, ¿de qué tierra somos tierra?, ¿dónde conformar al inconforme más que en el allí que aquí no existe? Se levanta un dios al construir su templo; la parturienta grita porque se pare; la letra no existió hasta que fue escrita. ¿Desistir de lo que no existe? Ninguna vértebra para los pusilánimes: de la cabeza a la mano por un tendón de mansos sueños. La lengua cantó lo que, de no ser verdad, merece serlo. Benito del Pliego (Madrid, 1970) y reside desde 1997 en Estados Unidos. Fisiones, su primer libro de poesía, se publicó en Madrid en 1997 dentro del proyecto Delta Nueve, del que formaron parte Andrés Fisher, Pedro Núñez y Rodolfo Franco. Alcance de la mano, apareció un año después en Nueva Orleáns. Su poemario Índice fue galardonado con el Premio Internacional de Poesía “Gabriel Celaya” y fue publicado en Valencia por la editorial Germanía el año 2005. En 2003, del Pliego obtuvo el Premio de Poesía Experimental Ciudad de Badajoz por el poema-objeto “Tradición literaria”. Más información sobre el poeta puede encontrarse en la web Las afinidades electivas. |
Editado por
Yaiza Martínez

© Mamis & Mimos
www.mamisymimos.es
Cuaderno de campo vinculado al poemario "Tratado de las mariposas", de Yaiza Martínez. Imagen: Eva Lí.
Libros de Yaiza Martínez
Archivo
Últimos apuntes
Enlaces
Artículos recomendados
|
|
Blog literario de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|








