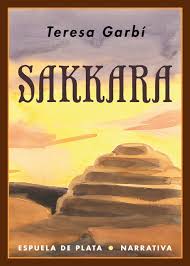
“Alma se tiene a veces. Nadie la posee sin pausa y para siempre. (…) A veces sólo en el arrobo y los miedos de la infancia anida por más tiempo. A veces nada más en el asombro de haber envejecido.” Wislawa Szymborska Es de noche. Se puede salir a la terraza y comprobar, a través de una brumosa miopía, que hay millones de luces sobre la tierra. Se siente la oscuridad de la noche alrededor. La noche húmeda, que eleva el agua fragante del río. De lejos, desde las estrellas, se ve un punto de luz rodeado de humedad. Da igual que la noche respire y llegue hasta los abismos a los que nunca llegaremos. Es indiferente que la oscuridad propicie a los humanos un descanso como el de su respiración: irse, volver. El día y la noche; la vida y la muerte, sin pena, sin resistencia. Hay un hombre y una mujer en una casa rodeada de la humedad del río, del croar de las ranas, del pálpito de las estrellas. Brilla la luz en la habitación. El hombre está leyendo. La mujer ha pensado en salir a la terraza para ver la noche. Sabe que el ruido de la puerta, su presencia en el aire solitario, va a despertar a los perros que nunca duermen por completo y se preocupan cuando alguien irrumpe en la oscuridad. Casi ha notado, sin salir aún, el roce del aire fresco sobre la frente que le hace olvidar que ella no quiere volver a abrir la puerta de la terraza, volver a olvidar. Pero hoy ha recordado eso: que no recuerda cuántas veces ha salido a ver las estrellas y cuántas veces ese rito la ha reconfortado hasta el extremo de comprender que aún no ha llegado su hora. -Una luz en la oscuridad, piensa la mujer, mirando fijamente una de esas paredes vacías, blancas, en donde es posible dejar de existir; una luz es capaz de hacer comprensible esta vida: el horror, la violencia, la guerra. Una luz, repite. Y si no hay nada más que el aire negro, también es suficiente. Yo creo que es porque somos aire. Porque ponemos nombre a todo, pensamos que vivimos. Esta mujer ha resistido el impulso de salir afuera. Pregunta al hombre: -¿Cuántos años llevamos aquí? -Cuatro inviernos, responde él. -¿Cómo ha pasado tanto tiempo? ¿Qué hemos hecho durante cuatro inviernos? -No sé. El hombre ha dejado de leer y mira, también, la pared vacía. Se concentra. El primer año creo que paseamos, no recuerdo por dónde. Tal vez por los mismos sitios que ahora. Tal vez eran paseos más cortos. El segundo, encontramos a unos perros vagabundos que se refugiaban en unos covachos y los íbamos a ver todos los días para darles de comer. Paseábamos hasta una badina en donde había peces y tú les echabas pan. Siempre hacíamos lo mismo. -Cuatro inviernos, piensa la mujer. Cuatro años que no recuerdo ahora y que seguramente no han pasado del todo porque aún vamos al río y deben ser los mismos peces los que acuden y también ha crecido el número de perros abandonados. Cuando bajo las escaleras o paseamos por el mismo sitio y decimos tal vez las mismas palabras yo siento ese tiempo que no ha muerto aún porque también es como el aire y nos sostiene para que nada se rompa alrededor. -Hubo una primavera, dice el hombre, de la que te acordarás porque subimos al Pico y también aquel otoño, el primero, cuando vimos bajar hacia nosotros una manada de rebecos. -Recuerdo los colores, dice la mujer. Hemos vuelto a buscar a los rebecos en vano. ¿Por qué van a seguir en el mismo sitio, como nosotros? Ellos nos temen. Temen a los perros. Fueron una aparición. Tal vez nos recuerden o incluso nos crean también una aparición. Menos mal que podemos aferrarnos a ese color, a esas imágenes para recordar esos cuatro inviernos. Se oye fuera el viento que arrastra la humedad, la duermevela de los perros, el rumor del río. Es un viento airado que agita las persianas, las nubes, el brillo de la noche. -¿Por qué no intentamos saber qué hemos hecho durante estos cuatro inviernos?, pregunta la mujer. Los dos se miran. Hacen un esfuerzo por ordenar los días, por resaltar las horas felices o terribles. Miran alrededor, en el cuarto, adonde no puede entrar el viento y en donde guardan cerámicas, piedras, algo con que poner peso a lo que ocurrió en esos cuatro inviernos. Se quedan callados. -El primer año, aparte de ver a los rebecos, descubrimos restos de un castillo y eso nos mantuvo entretenidos, hurgando entre las ruinas, a la búsqueda de algo impredecible, dice ella. -Estábamos pegados a la tierra y no veíamos nada más, recuerda el hombre. Había un gran desnivel entre el valle y lo alto del castillo. En el empinado terreno abancalado nos refugiamos del sol ardiente bajo olivos añosos y umbrías higueras. A lo lejos ladraban los perros, otros perros desconocidos, y tú, de vez en cuando, les hablabas para que no se sintieran tan solos. Solos estábamos nosotros, bajo el sol terrible, pero no nos importaba. El primer año, a veces, el hombre y la mujer se detenían al inicio de un sendero o mucho más tarde, en una vertiente en donde ululaba el viento. Se abrazaban. Seguramente, no podían verse porque el vértigo se apoderaba de ellos y creían que nunca más serían capaces de seguir. Se oponían a esa corriente que desconocían con un terrible esfuerzo. Luchaban con la muerte los dos, abrazados. Otra vez, de nuevo, seguían andando, cuando su corazón había regresado al corazón del viento y todo: el paisaje, la tierra, les parecía inocente. Entonces habían vencido porque ya no se resistían a nada. Sabían en su carne, en la oscuridad de los ojos cerrados, que iban a morir y se encomendaban a la carne y a la oscuridad que los acogía. Nunca podrían verse antes de morir, como alguien los ve desde siempre; tampoco podrían descifrar sus palabras. -Cuando llegamos aquí, ¿lo recuerdas?, nos dijimos: hemos vuelto a otros años, a la pobreza antigua. Paseábamos por entre los campos. Sonaba el rumor de las acequias y de un día para otro veíamos brotar las plantas. Los campesinos, viejos fantasmas de aquellos otros de la niñez, se inclinaban con sus azadas para romper la cizaña; quemaban los rastrojos, nos miraban lentamente -El tercer año lo dedicamos a ver el campo, sí, lo recuerdo. Recorrimos los senderos, los bosques. Los habían plantado de repoblación. Habrían sido bosques siniestros, todos en fila, con sombras iguales, pero habían crecido profusamente y se mezclaban a las encinas, olivos y sabinas. El musgo suavizaba la corteza de la tierra. Los abrizones, las ruinas apresadas por la maleza, recordaban otro tiempo lleno de trabajos y de gentes que, de alguna manera, en las masías abandonadas, en los restos de cerámica, habían permanecido. Era un empeño terrible: recorrer cada campo, hundirse en los caballones de tierra, rozar los árboles, acariciar el agua dulce de las acequias y luego caminar por un sendero empinado que se perdía entre aliagas, romperse la piel, sufrir y llegar sin aliento, junto a un árbol, una casa derruida, para otear el valle y las montañas enigmáticas. Esa emoción de la pérdida había ocurrido durante los cuatro años. Los paseos podían transcurrir por el lecho del río, entre cañaverales y lentiscos que, de vez en cuando, atravesaba un animal furtivo. O en la cresta de una sierra, desde donde podía verse un pantano, del que emergían, fantasmales, las tierras de cultivo, la torre de la iglesia, casas y árboles de barro. Sobre todo, se veían ruinas, pueblos abandonados y siempre algo de nieve a lo lejos, fundiéndose con el cielo, en el desierto. -Pero eso ocurrió en el tercer año. Recuerdo las visitas a los perros y a los peces como una obsesión, dice la mujer. Nos dimos cuenta de que ellos eran mucho más vulnerables que nosotros e hicimos de su vida nuestra vida. No lo sé. Tal vez eran un reflejo de nuestra desdicha y nos consolaban. En aquel momento en que sentimos todo el horror del mundo ellos nos ofrecieron compasión. Estaban a nuestro lado y temblaban si los acariciábamos. Nos hablaban de penurias. Eran como los pobres de antes, como nosotros cuando conocimos esa pobreza, recuérdalo, insiste la mujer. -Claro que lo recuerdo, responde el hombre. Nosotros somos supervivientes. Éramos muy pobres; tú dormías sobre una piedra y yo velaba tu sueño. No había nada más en el mundo que yo pudiera hacer salvo velar tu sueño. Estoy seguro de que había nacido para eso. Alguien pasaba por el sendero y yo le hacía señas para que callase y no te despertara. Yo era exactamente igual a esos perros que nos compadecían con su mirada. Ya que nunca he podido convertirme en tu propio ser y que cuando muramos tal vez no volvamos a estar juntos nunca más, por lo menos sé lo hermoso que puede ser entregarme a alguien con la misma humildad que un perro y como él guardarte. -Yo no dormía. Soñaba con escalas imposibles y amaba tu silencio con desesperación. No podía decírtelo. En esas escalas estabas también tú. No recuerdo cuándo empecé a sentir que siempre estabas a mi lado, como una sombra, primero; como un animal pequeño, después; como mi propia sombra, como un río silencioso. El día en que llegué a tenerte a mi lado como el susurro de un río que no suena, entendí que nos habíamos salvado. -Cuando tú descansabas apoyada en la piedra, siempre se detenía alguien y dejaba una ofrenda: un pan, agua, alguna fruta. No pedíamos limosna. Era tu sueño, igual al de una niña, lo que les recordaba algo. Seguramente, ellos sabían mejor que yo cómo sufrías al no poder abrir los ojos y mostrar tus lágrimas. ¿De qué eran esas lágrimas? De tristeza, de plenitud, no lo sabré nunca. Al atardecer tú despertabas y preparábamos una cena frugal, cercados por la oscuridad y el fragor del campo. -En aquellos tiempos recorríamos los senderos de noche, descalzos, entre abrojos y ruinas porque algo, alguien lo había destruido todo, dice ella. Venteábamos el humo de los incendios, pero también el frío del campo, esa indescriptible respiración del mundo. -¿Qué ha sido de nosotros durante el cuarto invierno?, pregunta él. -Ha habido hielo en el río. Los perros lo cruzaban olisqueando el agua que seguía su curso por debajo. Se cortaron los caminos por la nieve y se helaron los cultivos. Todo ha ennegrecido bajo la blancura de los copos cristalinos. Este invierno no hemos podido hacer nada. Hemos estado aquí, en la habitación, recordando. Pronto llegará la primavera. Ha parado el viento y la mujer siente, de nuevo, deseos de salir a respirar la noche. La oscuridad, el brillo, el aire, el estruendo del hielo, que se deshace en las aguas del río, han llamado a la puerta. 
Teresa Garbí (Zaragoza, 1950) es escritora y profesora de literatura. Licenciada en Filología Románica en 1972 por la Universidad de Zaragoza y doctorada en Filología Hispánica por la Universidad de Valencia en 1993 con la tesis “Mujer y Literatura: aproximación a la narrativa española de la generación de escritoras de 1970-1985”.
En 1981 comienza a publicar su obra literaria: Grisalla (Prometeo, 1981), Espacios (Víctor Orenga Editor, 1983), Alas (Víctor Orenga Editor, 1987), Cinco sobre el doncel de Sigüenza (Hiperión, 1988), La sombra y el pozo (Ediciones Libertarias, 1993), El pájaro solitario anida tras el muro (Editorial Calima, 1997), Una pequeña historia (Aco/Libros, 2000), El bosque de serbal (DVD, 2001), Aracne Editrice, 2015; La gata Leocadia y La gata Leocadia en la granja, 2002; El regreso, 2005; Desde el silencio, nadie, 2007; Leonardo da Vinci: obstinado rigor, 2009. En 2015 ve la luz Sakkara (Espuela de Plata) libro al que pertenece el relato aquí publicado. En 2013 funda la editorial digital Uno y Cero Ediciones, junto a Ángel López García-Molins, Guillermo López García, Ana Miralles, Emilio Ruiz, Francisco Moreno Fernández y Sergio Gaspar.
Teresa Garbí
Jueves, 26 de Julio 2018
Comentarios
|
Editado por
Yaiza Martínez

© Mamis & Mimos
www.mamisymimos.es
Cuaderno de campo vinculado al poemario "Tratado de las mariposas", de Yaiza Martínez. Imagen: Eva Lí.
Libros de Yaiza Martínez
Archivo
Últimos apuntes
Enlaces
Artículos recomendados
|
|
Blog literario de Tendencias21
Tendencias 21 (Madrid). ISSN 2174-6850 |
|





