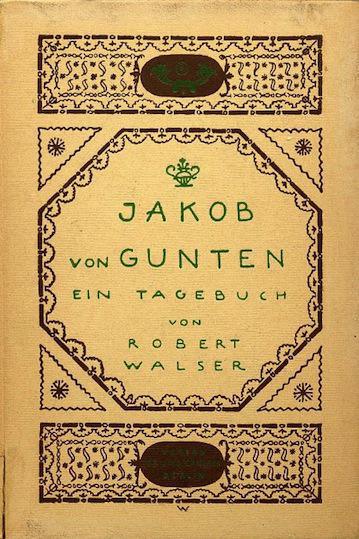
"La primera tarea de la educación es agitar la vida,
pero dejarla libre para que se desarrolle".
María, Montessori
Reflexionar sobre el sistema educativo en las condiciones del presente sigue siendo una tarea central, ante todo, porque la promesa de inclusión universal -basada en la movilidad social ascendente- que dicho sistema gestionó, al menos desde principios del siglo XX, parece agotada.
En el contexto del presente, la evidencia de una creciente desigualdad socioeconómica y la expansión de las brechas simbólicas en una misma formación social hacen suponer que las instituciones escolares legitiman su existencia y permanencia sobre la base de prácticas y objetivos diferentes a los declarados en términos filosóficos (especialmente, a partir de la Ilustración) o, en términos institucionales, a partir de los proyectos de “normalización educativa” que atraviesan el siglo pasado.
Aunque elucidar de forma exhaustiva esas prácticas y objetivos desborda el propósito de estas reflexiones, ahondar en la lectura de textos literarios como Jakob Von Gunten de Robert Walser (escrito hace más de un siglo) tiene relevancia como escritura anticipatoria: pone sobre la mesa lo que sigue siendo una problemática central para la «pedagogía crítica»; a saber, la relación entre escolarización y las condiciones de producción, reproducción y transformación de la sociedad actual [1].
La sospecha no es nueva. Walser la señala con claridad a partir del protagonista de la novela. Tal como declara Jakob (2011: 9):
Aquí se aprende muy poco, falta personal docente y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada, es decir que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada. La enseñanza que nos imparten consiste básicamente en inculcarnos paciencia y obediencia, dos cualidades que prometen escaso o ningún éxito.
Si por un lado aparece la falta de “personal docente” –una regularidad que la tendencia privatizadora de la política neoliberal no ha hecho sino agravar a partir de recortes presupuestarios-, por otro lado, la enseñanza del Instituto Benjamenta consiste primariamente en la interiorización de la cadena jerárquica de la autoridad, esto es, en la reproducción de la obediencia y subordinación del alumnado como práctica normalizada. Ciertamente, la “modestia” y la “paciencia” intervienen como condiciones subjetivas de aceptación de dicha práctica.
Se aprende incluso a ser un “encantador cero a la izquierda” (2011: 10) y a disfrutar de la “prohibición de hacer algo”, especialmente, porque en tanto interdicto permite el placer de la transgresión (Bataille, 2007:69 y ss.).
Se trata de encontrar un buen amo. También Jakob Von Gunten terminará deseando ese destino. Desde luego, incluso están los tontos “hechos para llegar lejos” (Walser, 2011: 35): el futuro “exitoso” queda circunscripto a quienes no hacen oficio de su inteligencia.
En qué podría consistir ese “éxito” forma parte del problema. Bien podría concebirse como la aceptación resignada del orden existente -aceptación que requiere a la vez una colaboración activa de los sujetos y una renuncia radical a todo proyecto de autonomía-. En lo que atañe al protagonista de Walser, parece contentarse con provocar estallidos de ira en quienes ejercen el poder. La instrucción se limita a unos preceptos básicos:
Nos inculcan que adaptarse a unos cuantos valores firmes y seguros tiene un efecto benéfico, es decir, acostumbrarse y amoldarse a las leyes y mandamientos impuestos por una estricta autoridad exterior (2011: 51).
La estupidización y el apocamiento constituyen, así, normas educativas vinculantes. La apuesta escolar no es otra que la heteronomía: se instruye para obedecer, incluso si se llama a esa obediencia “progreso”, esto es, “(…) una de las numerosas mentiras divulgadas por los hombres de negocios para poderle exprimir dinero a la masa con mayor cinismo y desparpajo” (2011: 54). Nada de lo precedente ha de vivirse por necesidad como una humillación:
Vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar. El adiestramiento es algo honroso para los alumnos, esto es más claro que el agua. Aunque tampoco nos rebelamos, jamás se nos ocurriría. ¡Sumamos tan pocas ideas entre todos! Tal vez sea yo el que más tenga, es muy posible, pero en el fondo desprecio toda mi capacidad intelectual. (…) someterse es muchísimo más refinado que pensar. Quien piensa se subleva, y esto es siempre tan feo, tan nocivo… ¡Si los pensadores supieran cuántas cosas echan a perder! (2011: 71).
pero dejarla libre para que se desarrolle".
María, Montessori
Reflexionar sobre el sistema educativo en las condiciones del presente sigue siendo una tarea central, ante todo, porque la promesa de inclusión universal -basada en la movilidad social ascendente- que dicho sistema gestionó, al menos desde principios del siglo XX, parece agotada.
En el contexto del presente, la evidencia de una creciente desigualdad socioeconómica y la expansión de las brechas simbólicas en una misma formación social hacen suponer que las instituciones escolares legitiman su existencia y permanencia sobre la base de prácticas y objetivos diferentes a los declarados en términos filosóficos (especialmente, a partir de la Ilustración) o, en términos institucionales, a partir de los proyectos de “normalización educativa” que atraviesan el siglo pasado.
Aunque elucidar de forma exhaustiva esas prácticas y objetivos desborda el propósito de estas reflexiones, ahondar en la lectura de textos literarios como Jakob Von Gunten de Robert Walser (escrito hace más de un siglo) tiene relevancia como escritura anticipatoria: pone sobre la mesa lo que sigue siendo una problemática central para la «pedagogía crítica»; a saber, la relación entre escolarización y las condiciones de producción, reproducción y transformación de la sociedad actual [1].
La sospecha no es nueva. Walser la señala con claridad a partir del protagonista de la novela. Tal como declara Jakob (2011: 9):
Aquí se aprende muy poco, falta personal docente y nosotros, los muchachos del Instituto Benjamenta, jamás llegaremos a nada, es decir que el día de mañana seremos todos gente muy modesta y subordinada. La enseñanza que nos imparten consiste básicamente en inculcarnos paciencia y obediencia, dos cualidades que prometen escaso o ningún éxito.
Si por un lado aparece la falta de “personal docente” –una regularidad que la tendencia privatizadora de la política neoliberal no ha hecho sino agravar a partir de recortes presupuestarios-, por otro lado, la enseñanza del Instituto Benjamenta consiste primariamente en la interiorización de la cadena jerárquica de la autoridad, esto es, en la reproducción de la obediencia y subordinación del alumnado como práctica normalizada. Ciertamente, la “modestia” y la “paciencia” intervienen como condiciones subjetivas de aceptación de dicha práctica.
Se aprende incluso a ser un “encantador cero a la izquierda” (2011: 10) y a disfrutar de la “prohibición de hacer algo”, especialmente, porque en tanto interdicto permite el placer de la transgresión (Bataille, 2007:69 y ss.).
Se trata de encontrar un buen amo. También Jakob Von Gunten terminará deseando ese destino. Desde luego, incluso están los tontos “hechos para llegar lejos” (Walser, 2011: 35): el futuro “exitoso” queda circunscripto a quienes no hacen oficio de su inteligencia.
En qué podría consistir ese “éxito” forma parte del problema. Bien podría concebirse como la aceptación resignada del orden existente -aceptación que requiere a la vez una colaboración activa de los sujetos y una renuncia radical a todo proyecto de autonomía-. En lo que atañe al protagonista de Walser, parece contentarse con provocar estallidos de ira en quienes ejercen el poder. La instrucción se limita a unos preceptos básicos:
Nos inculcan que adaptarse a unos cuantos valores firmes y seguros tiene un efecto benéfico, es decir, acostumbrarse y amoldarse a las leyes y mandamientos impuestos por una estricta autoridad exterior (2011: 51).
La estupidización y el apocamiento constituyen, así, normas educativas vinculantes. La apuesta escolar no es otra que la heteronomía: se instruye para obedecer, incluso si se llama a esa obediencia “progreso”, esto es, “(…) una de las numerosas mentiras divulgadas por los hombres de negocios para poderle exprimir dinero a la masa con mayor cinismo y desparpajo” (2011: 54). Nada de lo precedente ha de vivirse por necesidad como una humillación:
Vivir bajo tutela y ser maltratados es el máximo honor al que podemos aspirar. El adiestramiento es algo honroso para los alumnos, esto es más claro que el agua. Aunque tampoco nos rebelamos, jamás se nos ocurriría. ¡Sumamos tan pocas ideas entre todos! Tal vez sea yo el que más tenga, es muy posible, pero en el fondo desprecio toda mi capacidad intelectual. (…) someterse es muchísimo más refinado que pensar. Quien piensa se subleva, y esto es siempre tan feo, tan nocivo… ¡Si los pensadores supieran cuántas cosas echan a perder! (2011: 71).
Lucha entre el deseo y la institución
El testimonio es lapidario: no se trata de pensar sino de someterse, a base de ser adiestrados para no echarlo todo a perder, esto es, para no sublevarse. La consigna anti-intelectualista se convierte en un mandato que convierte la obediencia en criterio de honradez.
Albergar esperanzas queda estrictamente desterrado y las “moradas de la libertad”, con suerte, se convierten en espacios oníricos sofocados por el imperativo de no pensar.
A diferencia de una interpretación puramente reproductivista de la enseñanza escolar, Walser sin embargo muestra algunos efectos paradójicos de esta educación prohibitiva: “Si me prohíben amar, amaré diez veces más. Todo lo prohibido vive de cien maneras distintas; de modo que sólo vive más intensamente lo que debería estar muerto” (2011: 82).
No sabemos, en efecto, si en este campo de lucha el sujeto terminará subordinándose a la prohibición o si, por el contrario, aprenderá a vivir contra ella o, al menos, a gozar de la misma. Aunque con semejante paradoja el autor introduce indeterminación en la práctica -un suplemento que podría desmontar el sentido de las prácticas pedagógicas hegemónicas-, pocas páginas después lo único firme que queda es una “criatura degradada”, un sujeto transgresor que no cuestiona la Ley ni mucho menos el Poder sino que los reafirma como condición de su goce.
La evidencia de la desigualdad de la lucha entre el deseo (incitado por la prohibición) y la institución se hace nítida. Del mismo modo que se entretiene a la aristocracia se grita a los subalternos. La sublevación queda confinada al campo íntimo, secreto, donde el alumno desafía la prohibición sin por ello dejar de obedecerla. La glorificación de la servidumbre, socialmente sancionada, no tiene fin y las secuelas no dejan de hacerse visibles en la producción de subjetividad:
(…) me he convertido en algo totalmente distinto, en un hombre común y corriente, y esta transformación en un hombre común y corriente, que debo a los Benjamenta, me llena de una confianza indecible, perlada por el rocío de la satisfacción (2011: 89).
Puede que persistan rasgos de un sujeto irreductible a ese dispositivo institucional; un sujeto deseante que no logra ser asimilado de forma plena a un sistema escolar que promueve la sumisión conformista; un resto inasimilable que desafía (sin suprimir) todo juego de dominación. Sigue pendiente, sin embargo, mostrar no sólo cómo ese sujeto resistencial se constituye en una historia específica, sino cómo podría devenir revolucionario sustrayéndose de la inmanencia de una educación acrítica y normalizante. Ninguna garantía metafísica para ese devenir-revolucionario. Walser es consecuente; en efecto, el Instituto Benjamenta no produce más que sujetos domesticados.
La “criatura degradada” –aunque no sabemos en nombre de qué plenitud preexistente- se entrega a la humilde aspiración de ser un “criado digno de confianza” (2011: 92), falto de ideas, irreprochable en su autodesprecio. La idiocia se convierte en ideal de felicidad y la felicidad en una forma de idiotismo.
Hasta el erotismo es enrarecido por una atmósfera irreal, como ocurre en las novelas de Kafka: una potencia no del todo sofocada que introduce confusión en el orden existente: “¿Vivo en una casa de muertos o en un palacio de gozos y delicias ultraterrenas? Algo ha pasado, pero aún no logro comprenderlo” (2011: 94). La confusión en el plano de la subjetividad no perfora, sin embargo, la membrana de una institución que hace del adiestramiento en la servidumbre su credo incuestionable.
Táctica del poder
Podría decirse que el «principio del placer» queda subyugado por el «principio de realidad», al punto que Jakob no desea sino un buen amo (encarnado en Fräulein Benjamenta), aquella figura adorable de autoridad a quien poder jurar obediencia.
Sin embargo, la cuestión es más radical: una auténtica lucha entre la «pulsión de vida» y la «pulsión de muerte» en el propio sujeto; una lucha en la que la institución escolar trabaja a favor de la segunda, alentando un goce que enlaza libido y muerte, deseo y repetición. La obediencia es un imperativo que insta a la repetibilidad absoluta de la Ley. Incluso si esa Ley, en el relato de Walser, se erige contra la autonomía del sujeto, no por ello deja de ser investida por el deseo. Se desea un (buen) amo: aquel que somete a la vez que protege.
A la confesión de Fräulen –“me muero porque no he encontrado el amor”- el alumno-sirviente alza el sacrificio de su autonomía como una forma de rescate. La falta de amor del mundo se hace compatible con la esclavitud –a condición de que el esclavo ame sus cadenas. Jakob –el “último alumno” del Instituto- ofrece la renuncia de sí como prueba del aprendizaje. La enseñanza se hace rezo: la resignación canta para retener su objeto adorado.
Sin embargo, tal como queda atestiguado por el espíritu trágico, lo amoroso no puede impedir la muerte del amado. Quizás por eso la transferencia libidinal se orienta hacia Her Benjamenta, director del Instituto, como si finalmente no hubiera otra fidelidad que a aquel que ha instruido en el arte de la sumisión.
La indefensión del sujeto en la que deja ese arte aprendido reclama como contrapartida una figura protectora –aun si la protección está ligada al fustigamiento-. Seguir a Her Benjamenta hasta el medio de un páramo se parece por ello a un ritual religioso, una iniciación en la claudicación: “Dios está con los que no piensan” (2011: 126).
Despedirse del Instituto es la continuación de la obediencia por otros medios. Como en Foucault, la institución educativa no se limita a someter a un sujeto preconstituido. En tanto aparato de vigilancia, constituye un “operador de encauzamiento de la conducta” (Foucault, 1989: 177). Es una táctica del poder disciplinario. No se trata tanto de reprimir unos impulsos o castigar unas “desviaciones”; más bien, el objetivo es “(…) ejercer sobre ellos una presión constante para que se sometan todos al mismo modelo, para que estén obligados todos juntos «a la subordinación, a la docilidad, a la atención en los estudios y ejercicios y a la exacta práctica de los deberes y de todas las partes de la disciplina». Para que todos se asemejen” (1989: 187).
La “escuela” como institución disciplinaria opera así una jerarquización normalizante, sea en la línea de los “tontos” exitosos, sea en la línea de los que obedecen [2]. Como parte de los dispositivos disciplinarios, la escuela produce al individuo como partícipe de una subjetividad conformista, disciplinada, comenzando por un cuerpo dócil y útil, atado a imperativos de orden.
El testimonio es lapidario: no se trata de pensar sino de someterse, a base de ser adiestrados para no echarlo todo a perder, esto es, para no sublevarse. La consigna anti-intelectualista se convierte en un mandato que convierte la obediencia en criterio de honradez.
Albergar esperanzas queda estrictamente desterrado y las “moradas de la libertad”, con suerte, se convierten en espacios oníricos sofocados por el imperativo de no pensar.
A diferencia de una interpretación puramente reproductivista de la enseñanza escolar, Walser sin embargo muestra algunos efectos paradójicos de esta educación prohibitiva: “Si me prohíben amar, amaré diez veces más. Todo lo prohibido vive de cien maneras distintas; de modo que sólo vive más intensamente lo que debería estar muerto” (2011: 82).
No sabemos, en efecto, si en este campo de lucha el sujeto terminará subordinándose a la prohibición o si, por el contrario, aprenderá a vivir contra ella o, al menos, a gozar de la misma. Aunque con semejante paradoja el autor introduce indeterminación en la práctica -un suplemento que podría desmontar el sentido de las prácticas pedagógicas hegemónicas-, pocas páginas después lo único firme que queda es una “criatura degradada”, un sujeto transgresor que no cuestiona la Ley ni mucho menos el Poder sino que los reafirma como condición de su goce.
La evidencia de la desigualdad de la lucha entre el deseo (incitado por la prohibición) y la institución se hace nítida. Del mismo modo que se entretiene a la aristocracia se grita a los subalternos. La sublevación queda confinada al campo íntimo, secreto, donde el alumno desafía la prohibición sin por ello dejar de obedecerla. La glorificación de la servidumbre, socialmente sancionada, no tiene fin y las secuelas no dejan de hacerse visibles en la producción de subjetividad:
(…) me he convertido en algo totalmente distinto, en un hombre común y corriente, y esta transformación en un hombre común y corriente, que debo a los Benjamenta, me llena de una confianza indecible, perlada por el rocío de la satisfacción (2011: 89).
Puede que persistan rasgos de un sujeto irreductible a ese dispositivo institucional; un sujeto deseante que no logra ser asimilado de forma plena a un sistema escolar que promueve la sumisión conformista; un resto inasimilable que desafía (sin suprimir) todo juego de dominación. Sigue pendiente, sin embargo, mostrar no sólo cómo ese sujeto resistencial se constituye en una historia específica, sino cómo podría devenir revolucionario sustrayéndose de la inmanencia de una educación acrítica y normalizante. Ninguna garantía metafísica para ese devenir-revolucionario. Walser es consecuente; en efecto, el Instituto Benjamenta no produce más que sujetos domesticados.
La “criatura degradada” –aunque no sabemos en nombre de qué plenitud preexistente- se entrega a la humilde aspiración de ser un “criado digno de confianza” (2011: 92), falto de ideas, irreprochable en su autodesprecio. La idiocia se convierte en ideal de felicidad y la felicidad en una forma de idiotismo.
Hasta el erotismo es enrarecido por una atmósfera irreal, como ocurre en las novelas de Kafka: una potencia no del todo sofocada que introduce confusión en el orden existente: “¿Vivo en una casa de muertos o en un palacio de gozos y delicias ultraterrenas? Algo ha pasado, pero aún no logro comprenderlo” (2011: 94). La confusión en el plano de la subjetividad no perfora, sin embargo, la membrana de una institución que hace del adiestramiento en la servidumbre su credo incuestionable.
Táctica del poder
Podría decirse que el «principio del placer» queda subyugado por el «principio de realidad», al punto que Jakob no desea sino un buen amo (encarnado en Fräulein Benjamenta), aquella figura adorable de autoridad a quien poder jurar obediencia.
Sin embargo, la cuestión es más radical: una auténtica lucha entre la «pulsión de vida» y la «pulsión de muerte» en el propio sujeto; una lucha en la que la institución escolar trabaja a favor de la segunda, alentando un goce que enlaza libido y muerte, deseo y repetición. La obediencia es un imperativo que insta a la repetibilidad absoluta de la Ley. Incluso si esa Ley, en el relato de Walser, se erige contra la autonomía del sujeto, no por ello deja de ser investida por el deseo. Se desea un (buen) amo: aquel que somete a la vez que protege.
A la confesión de Fräulen –“me muero porque no he encontrado el amor”- el alumno-sirviente alza el sacrificio de su autonomía como una forma de rescate. La falta de amor del mundo se hace compatible con la esclavitud –a condición de que el esclavo ame sus cadenas. Jakob –el “último alumno” del Instituto- ofrece la renuncia de sí como prueba del aprendizaje. La enseñanza se hace rezo: la resignación canta para retener su objeto adorado.
Sin embargo, tal como queda atestiguado por el espíritu trágico, lo amoroso no puede impedir la muerte del amado. Quizás por eso la transferencia libidinal se orienta hacia Her Benjamenta, director del Instituto, como si finalmente no hubiera otra fidelidad que a aquel que ha instruido en el arte de la sumisión.
La indefensión del sujeto en la que deja ese arte aprendido reclama como contrapartida una figura protectora –aun si la protección está ligada al fustigamiento-. Seguir a Her Benjamenta hasta el medio de un páramo se parece por ello a un ritual religioso, una iniciación en la claudicación: “Dios está con los que no piensan” (2011: 126).
Despedirse del Instituto es la continuación de la obediencia por otros medios. Como en Foucault, la institución educativa no se limita a someter a un sujeto preconstituido. En tanto aparato de vigilancia, constituye un “operador de encauzamiento de la conducta” (Foucault, 1989: 177). Es una táctica del poder disciplinario. No se trata tanto de reprimir unos impulsos o castigar unas “desviaciones”; más bien, el objetivo es “(…) ejercer sobre ellos una presión constante para que se sometan todos al mismo modelo, para que estén obligados todos juntos «a la subordinación, a la docilidad, a la atención en los estudios y ejercicios y a la exacta práctica de los deberes y de todas las partes de la disciplina». Para que todos se asemejen” (1989: 187).
La “escuela” como institución disciplinaria opera así una jerarquización normalizante, sea en la línea de los “tontos” exitosos, sea en la línea de los que obedecen [2]. Como parte de los dispositivos disciplinarios, la escuela produce al individuo como partícipe de una subjetividad conformista, disciplinada, comenzando por un cuerpo dócil y útil, atado a imperativos de orden.
Robert Walser. Fuente: Wikipedia.
Resistir a una pedagogía de la obediencia
Sin embargo, a diferencia del diagrama idealizado de sociedad disciplinaria que reconstruye Foucault, en Walser sobrevive un excedente no domesticado, un gasto o un derroche libidinal que no puede suprimirse, a pesar de ser acorralado. La posibilidad de un cortocircuito no sólo no queda conjurada.
Se hace condición fastasmática sobre la que interviene la educación escolar como objetivo a dominar. ¿Necesitamos remitir ese “plus” o “excedente” a un «sujeto trascendental» –incluso si ese sujeto es ante todo un «sujeto barrado» o un «sujeto de la falta»- diferenciable de cualquier ordenamiento histórico e institucional? En tal caso, habría que explicar en primer término cómo se articula lo universal y lo histórico en los sujetos concretos.
Semejante alternativa teórica, sin embargo, tiende a desconocer la productividad de determinada configuración de poder en los modos de subjetivación. Por otra parte, no resulta preciso contraponer a la inmanencia de una subjetividad determinada –marcada por su deseo de obediencia- la trascendentalidad de una subjetividad libre, la recurrencia al tópico de una “naturaleza humana” de la que nada podemos constatar.
Una salida a ese callejón puede buscarse en la propia historicidad, en la pluralidad limitada pero efectiva que en la propia historia se produce. A una inmanencia histórica no cabe contraponer sino otra inmanencia histórica. Dicho de otra manera: si el sujeto no es asimilado plenamente por un dispositivo específico es, ante todo, porque ningún proceso de «interpelación» –en términos althusserianos- puede neutralizar a priori la posibilidad de otras interpelaciones contrarias o antagónicas, coexistentes un mismo contexto histórico, en las que el “individuo” se constituye como “sujeto”.
Resistir a una pedagogía de la obediencia es un acto que reclama para sí la libertad de la insurrección. Semejante reclamo de libertad, más que un principio abstracto y fijo de lo humano, nace de diferentes tradiciones filosóficas (ligadas especialmente a la cultura greco-occidental) que articulan configuraciones de (contra)poder antagónicas con respecto a aquella que se impone de forma totalizadora en la política (educativa) hegemónica. Precisamente porque, como recuerda Raymond Williams [3], lo dominante no agota las prácticas sociales, es que podemos concebir un horizonte político y cultural diferente en las condiciones del presente.
Incluso si partimos de la constatación de que nuestra formación social está marcada, al menos en cierta medida, por técnicas posdisciplinarias, la actualidad del relato de Walser es la actualidad de una crítica radical a un sistema escolar que tiende a producir, en términos dominantes, sujetos subordinados al mercado capitalista, esto es, técnicos y expertos que viabilizan lo que unos amos sin rostro –al fin de cuentas, todos tienen el mismo- ordenan.
Están los “tontos” que llegan lejos, los que hacen de la estupidez (política) su oficio (técnico) y aprenden a desempeñarse profesionalmente sin la más mínima necesidad de cuestionar las órdenes de sus amos. Pueden incluso adquirir auténticas destrezas en la práctica de su estupidez. Prepararse para tal fin: desarrollar una brillante carrera en los mejores institutos privados, participar en colegios y universidades destinadas a las elites que oficiarán de guardianes del orden y relevar, a mediano plazo, a las clases dirigenciales [4].
La voluntad de clausura de todo vestigio de crítica (teórica, epistemológica, política, ética), sin embargo, no implica su cancelación. Podría insistir en que, a pesar de las instituciones escolares dominantes, otras prácticas educativas perviven -en una relación desigual- en el recordatorio de otras posibilidades reprimidas o inactuales.
Pero reconocer grietas en la membrana escolar en nada atempera la percepción de un sistema educativo formal que, de forma tendencial, mata las ideas (subversivas) y somete los cuerpos (deseantes).
No necesitamos, con todo, suponer que el sistema escolar funciona necesariamente como un «aparato ideológico de estado» (Althusser, 2005), en el que la «dominación» -como proceso de reconocimiento ideológico en un Sujeto Absoluto, Único y Central- está plenamente asegurada. La noción de «hegemonía» -reformulada a partir de Gramsci (1995)-permite dar cuenta de este proceso de dirección y resistencia que emerge como efecto de una relación de fuerzas desigual, incluyendo el ámbito escolar.
El problema en Walser, en este sentido, es que al ser la institución un dispositivo de producción de un sujeto sometido, apenas nos da pistas para pensar a ese sujeto también como agente. No queda más que una máquina onírica, una libido reconducida a la Autoridad Religiosa, al Director o al Maestro. Bien podría enfatizarse ese polo onírico que desajusta los planes diurnos y libera al inconsciente con respecto a una trama de poder en la que no queda margen para la rebelión. El relato no da esa tregua ni abona esperanza alguna; por el contrario, el desenlace es lapidario: el alumno sigue al maestro al desierto, no para aventurarse en lo desconocido, sino para reafirmarse en lo familiar: en el inmovilismo de la idiotez, en la certidumbre de la servidumbre.
Desde la «pedagogía del oprimido» de Freire (1984) hasta la crítica al «orden explicador» de Rancière (2013), la crítica central al sistema escolar vigente es su construcción como dispositivo de dominación, en tanto reproduce la desigualdad social antes que suprimirla. Contrariamente a las promesas liberadoras que la modernidad puso en la educación, el sistema vigente no hace sino consolidar la «obediencia» de los seres humanos a los imperativos de una sociedad de la servidumbre, incluso si los “tontos útiles” destinados al “éxito” se rigen localmente por una ética del rendimiento antes que por la mera observancia a leyes externas [5].
Es tarea nuestra pensar otros caminos, la ruptura de la iniciación en el ritual educativo que desproblematiza el saber y entroniza el poder. Forma parte de esos caminos alternativos pensar prácticas educativas críticas y emancipadoras capaces de crear modos de subjetividad diferentes. Sin esa mediación, lo que queda es el juego dinámico de la dominación –tanto más dinámica en cuanto no es plena y en tanto cuenta con resistencias activas por parte de los sujetos que domina-. Imaginar otras prácticas educativas –no sólo escolares- exige ante todo repreguntar por sus finalidades.
La respuesta no es ni debe ser meramente técnica. Para decirlo de una vez: indagar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar es indisociable a la indagación acerca de la sociedad que aspiramos a construir.
Aún si se enfatiza el pasaje de una «sociedad disciplinaria» a una «sociedad del control» (Deleuze, 2006: 277-286), en la que hay un desplazamiento tendencial de la autoridad exterior a la interiorización de la autoridad -correlativa al pasaje de espacios del secuestro a espacios abiertos televigilados-, no es difícil advertir la continuidad de un proceso educativo dominante centrado en la práctica institucional de transmisión de ciertos saberes técnicos (lo que puede definirse, en toda regla, como «profesionalismo») y en la instrucción correlativa en valores acordes a ese fin incuestionado.
Educación bancaria y educación crítica
El sistema escolar vigente, por tanto, constituye un dispositivo de reproducción de las cualificaciones que refuerzan, simultáneamente, las estratificaciones sociales. Como en el Instituto Benjamenta, el alumnado se constituye en depositario de unos saberes que operan como garantes de la subordinación. Aprender un saber técnico es al mismo tiempo instruirse en el arte de la sumisión y la jerarquía. La enseñanza inculca la “paciencia y obediencia” necesarios para aceptar, “libremente”, el lugar social preasignado por una formación social clasista, racista, heterosexista y colonial.
En terminología de Freire, la «educación bancaria»-en contraposición a una «pedagogía dialógica» destinada a educar para la libertad- reduce al destinatario a depositario de unos saberes cancelados y de unas jerarquías de poder heredadas. Con ello, lo que obstruye es la posibilidad de una producción cognoscitiva crítica y de una política educativa que produzca una ciudadanía autónoma.
En suma, el sistema escolar actual consiste, estructuralmente, en un desaprendizaje de la libertad. La enseñanza concebida como «instrucción» niega sin más el potencial creador, subversivo, del sujeto del aprendizaje.
Es ahí donde lo «imposible» (como Freud lo había planteado en relación al psicoanálisis, la política y la pedagogía) opera como un principio de apertura: una incongruencia estructural entre ideal y realidad que incita a nuevos actos.
La tarea de una educación crítica es apuntar a lo imposible, esto es, promover la formación de otras subjetividades capaces de construir un mundo social más justo e igualitario. Puesto que no tenemos más que certeza de la obediencia, una educación semejante no puede ser, en una de sus dimensiones centrales, sino enseñanza de la incertidumbre. En ese camino que desafía el orden simbólico hegemónico, no hay garantías: nos arriesgamos, a nivel ético, en nombre de una sociedad porvenir.
Como dice atinadamente Butler (2009: 183):
(…) es necesario reconocer que la ética nos exige arriesgarnos precisamente en los momentos de desconocimiento, cuando lo que nos forma diverge de lo que está frente a nosotros, cuando nuestra disposición a deshacernos en relación con otros constituye la oportunidad de llegar a ser humanos.
La educación deviene pugna contra la heteronomía intelectual, ética y política a partir de la crítica radical a la sociedad y a los “sujetos” que la producen, reproducen y transforman, incluyendo la crítica a las violencias simbólicas legitimadas por los especialistas en nombre de un saber presuntamente cancelado. Es sobre la base de esa pugna con lo conocido donde la convicción de que “nunca llegaremos a nada” puede constituirse en condición de posibilidad del camino hacia lo imposible.
Sin embargo, a diferencia del diagrama idealizado de sociedad disciplinaria que reconstruye Foucault, en Walser sobrevive un excedente no domesticado, un gasto o un derroche libidinal que no puede suprimirse, a pesar de ser acorralado. La posibilidad de un cortocircuito no sólo no queda conjurada.
Se hace condición fastasmática sobre la que interviene la educación escolar como objetivo a dominar. ¿Necesitamos remitir ese “plus” o “excedente” a un «sujeto trascendental» –incluso si ese sujeto es ante todo un «sujeto barrado» o un «sujeto de la falta»- diferenciable de cualquier ordenamiento histórico e institucional? En tal caso, habría que explicar en primer término cómo se articula lo universal y lo histórico en los sujetos concretos.
Semejante alternativa teórica, sin embargo, tiende a desconocer la productividad de determinada configuración de poder en los modos de subjetivación. Por otra parte, no resulta preciso contraponer a la inmanencia de una subjetividad determinada –marcada por su deseo de obediencia- la trascendentalidad de una subjetividad libre, la recurrencia al tópico de una “naturaleza humana” de la que nada podemos constatar.
Una salida a ese callejón puede buscarse en la propia historicidad, en la pluralidad limitada pero efectiva que en la propia historia se produce. A una inmanencia histórica no cabe contraponer sino otra inmanencia histórica. Dicho de otra manera: si el sujeto no es asimilado plenamente por un dispositivo específico es, ante todo, porque ningún proceso de «interpelación» –en términos althusserianos- puede neutralizar a priori la posibilidad de otras interpelaciones contrarias o antagónicas, coexistentes un mismo contexto histórico, en las que el “individuo” se constituye como “sujeto”.
Resistir a una pedagogía de la obediencia es un acto que reclama para sí la libertad de la insurrección. Semejante reclamo de libertad, más que un principio abstracto y fijo de lo humano, nace de diferentes tradiciones filosóficas (ligadas especialmente a la cultura greco-occidental) que articulan configuraciones de (contra)poder antagónicas con respecto a aquella que se impone de forma totalizadora en la política (educativa) hegemónica. Precisamente porque, como recuerda Raymond Williams [3], lo dominante no agota las prácticas sociales, es que podemos concebir un horizonte político y cultural diferente en las condiciones del presente.
Incluso si partimos de la constatación de que nuestra formación social está marcada, al menos en cierta medida, por técnicas posdisciplinarias, la actualidad del relato de Walser es la actualidad de una crítica radical a un sistema escolar que tiende a producir, en términos dominantes, sujetos subordinados al mercado capitalista, esto es, técnicos y expertos que viabilizan lo que unos amos sin rostro –al fin de cuentas, todos tienen el mismo- ordenan.
Están los “tontos” que llegan lejos, los que hacen de la estupidez (política) su oficio (técnico) y aprenden a desempeñarse profesionalmente sin la más mínima necesidad de cuestionar las órdenes de sus amos. Pueden incluso adquirir auténticas destrezas en la práctica de su estupidez. Prepararse para tal fin: desarrollar una brillante carrera en los mejores institutos privados, participar en colegios y universidades destinadas a las elites que oficiarán de guardianes del orden y relevar, a mediano plazo, a las clases dirigenciales [4].
La voluntad de clausura de todo vestigio de crítica (teórica, epistemológica, política, ética), sin embargo, no implica su cancelación. Podría insistir en que, a pesar de las instituciones escolares dominantes, otras prácticas educativas perviven -en una relación desigual- en el recordatorio de otras posibilidades reprimidas o inactuales.
Pero reconocer grietas en la membrana escolar en nada atempera la percepción de un sistema educativo formal que, de forma tendencial, mata las ideas (subversivas) y somete los cuerpos (deseantes).
No necesitamos, con todo, suponer que el sistema escolar funciona necesariamente como un «aparato ideológico de estado» (Althusser, 2005), en el que la «dominación» -como proceso de reconocimiento ideológico en un Sujeto Absoluto, Único y Central- está plenamente asegurada. La noción de «hegemonía» -reformulada a partir de Gramsci (1995)-permite dar cuenta de este proceso de dirección y resistencia que emerge como efecto de una relación de fuerzas desigual, incluyendo el ámbito escolar.
El problema en Walser, en este sentido, es que al ser la institución un dispositivo de producción de un sujeto sometido, apenas nos da pistas para pensar a ese sujeto también como agente. No queda más que una máquina onírica, una libido reconducida a la Autoridad Religiosa, al Director o al Maestro. Bien podría enfatizarse ese polo onírico que desajusta los planes diurnos y libera al inconsciente con respecto a una trama de poder en la que no queda margen para la rebelión. El relato no da esa tregua ni abona esperanza alguna; por el contrario, el desenlace es lapidario: el alumno sigue al maestro al desierto, no para aventurarse en lo desconocido, sino para reafirmarse en lo familiar: en el inmovilismo de la idiotez, en la certidumbre de la servidumbre.
Desde la «pedagogía del oprimido» de Freire (1984) hasta la crítica al «orden explicador» de Rancière (2013), la crítica central al sistema escolar vigente es su construcción como dispositivo de dominación, en tanto reproduce la desigualdad social antes que suprimirla. Contrariamente a las promesas liberadoras que la modernidad puso en la educación, el sistema vigente no hace sino consolidar la «obediencia» de los seres humanos a los imperativos de una sociedad de la servidumbre, incluso si los “tontos útiles” destinados al “éxito” se rigen localmente por una ética del rendimiento antes que por la mera observancia a leyes externas [5].
Es tarea nuestra pensar otros caminos, la ruptura de la iniciación en el ritual educativo que desproblematiza el saber y entroniza el poder. Forma parte de esos caminos alternativos pensar prácticas educativas críticas y emancipadoras capaces de crear modos de subjetividad diferentes. Sin esa mediación, lo que queda es el juego dinámico de la dominación –tanto más dinámica en cuanto no es plena y en tanto cuenta con resistencias activas por parte de los sujetos que domina-. Imaginar otras prácticas educativas –no sólo escolares- exige ante todo repreguntar por sus finalidades.
La respuesta no es ni debe ser meramente técnica. Para decirlo de una vez: indagar sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en el sistema escolar es indisociable a la indagación acerca de la sociedad que aspiramos a construir.
Aún si se enfatiza el pasaje de una «sociedad disciplinaria» a una «sociedad del control» (Deleuze, 2006: 277-286), en la que hay un desplazamiento tendencial de la autoridad exterior a la interiorización de la autoridad -correlativa al pasaje de espacios del secuestro a espacios abiertos televigilados-, no es difícil advertir la continuidad de un proceso educativo dominante centrado en la práctica institucional de transmisión de ciertos saberes técnicos (lo que puede definirse, en toda regla, como «profesionalismo») y en la instrucción correlativa en valores acordes a ese fin incuestionado.
Educación bancaria y educación crítica
El sistema escolar vigente, por tanto, constituye un dispositivo de reproducción de las cualificaciones que refuerzan, simultáneamente, las estratificaciones sociales. Como en el Instituto Benjamenta, el alumnado se constituye en depositario de unos saberes que operan como garantes de la subordinación. Aprender un saber técnico es al mismo tiempo instruirse en el arte de la sumisión y la jerarquía. La enseñanza inculca la “paciencia y obediencia” necesarios para aceptar, “libremente”, el lugar social preasignado por una formación social clasista, racista, heterosexista y colonial.
En terminología de Freire, la «educación bancaria»-en contraposición a una «pedagogía dialógica» destinada a educar para la libertad- reduce al destinatario a depositario de unos saberes cancelados y de unas jerarquías de poder heredadas. Con ello, lo que obstruye es la posibilidad de una producción cognoscitiva crítica y de una política educativa que produzca una ciudadanía autónoma.
En suma, el sistema escolar actual consiste, estructuralmente, en un desaprendizaje de la libertad. La enseñanza concebida como «instrucción» niega sin más el potencial creador, subversivo, del sujeto del aprendizaje.
Es ahí donde lo «imposible» (como Freud lo había planteado en relación al psicoanálisis, la política y la pedagogía) opera como un principio de apertura: una incongruencia estructural entre ideal y realidad que incita a nuevos actos.
La tarea de una educación crítica es apuntar a lo imposible, esto es, promover la formación de otras subjetividades capaces de construir un mundo social más justo e igualitario. Puesto que no tenemos más que certeza de la obediencia, una educación semejante no puede ser, en una de sus dimensiones centrales, sino enseñanza de la incertidumbre. En ese camino que desafía el orden simbólico hegemónico, no hay garantías: nos arriesgamos, a nivel ético, en nombre de una sociedad porvenir.
Como dice atinadamente Butler (2009: 183):
(…) es necesario reconocer que la ética nos exige arriesgarnos precisamente en los momentos de desconocimiento, cuando lo que nos forma diverge de lo que está frente a nosotros, cuando nuestra disposición a deshacernos en relación con otros constituye la oportunidad de llegar a ser humanos.
La educación deviene pugna contra la heteronomía intelectual, ética y política a partir de la crítica radical a la sociedad y a los “sujetos” que la producen, reproducen y transforman, incluyendo la crítica a las violencias simbólicas legitimadas por los especialistas en nombre de un saber presuntamente cancelado. Es sobre la base de esa pugna con lo conocido donde la convicción de que “nunca llegaremos a nada” puede constituirse en condición de posibilidad del camino hacia lo imposible.
Bibliografía consultada
-Althusser, Louis (2005): Los aparatos ideológicos de estado, Nueva Visión, Buenos Aires.
-Bataille, Georges(2007): El erotismo, Tusquets, Barcelona.
-Butler, Judith (2009): Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad, Amorrortu, Buenos Aires.
-Deleuze, Gilles (2006): “Post-criptum sobre las sociedades de control”, en Conversaciones, Pretextos, Valencia.
-Freire, Paulo (1985): Pedagogía del oprimido, S. XXI, Buenos Aires.
-Foucault, Michel (1989): Vigilar y castigar, S.XXI, Buenos Aires.
-Gramsci, Antonio (1984): La alternativa pedagógica, Fontamara, Barcelona.
-Gutiérrez Escudero, Vicente (2016): La tiza envenenada. Educar en tiempos de colapso. Primer manifiesto anti-andragógico, La Vorágine, Santander.
-Hans, Byun-Chul (2012): La sociedad del cansancio, Herder, Barcelona.
-Walser, Robert (2011): Jakob Von Gunten,(trad. Juan José del Solar, Siruela, Madrid.
-Williams, Raymond (2000): Marxismo y literatura, Península, Barcelona.
-Althusser, Louis (2005): Los aparatos ideológicos de estado, Nueva Visión, Buenos Aires.
-Bataille, Georges(2007): El erotismo, Tusquets, Barcelona.
-Butler, Judith (2009): Dar cuenta de sí mismo. Violencia ética y responsabilidad, Amorrortu, Buenos Aires.
-Deleuze, Gilles (2006): “Post-criptum sobre las sociedades de control”, en Conversaciones, Pretextos, Valencia.
-Freire, Paulo (1985): Pedagogía del oprimido, S. XXI, Buenos Aires.
-Foucault, Michel (1989): Vigilar y castigar, S.XXI, Buenos Aires.
-Gramsci, Antonio (1984): La alternativa pedagógica, Fontamara, Barcelona.
-Gutiérrez Escudero, Vicente (2016): La tiza envenenada. Educar en tiempos de colapso. Primer manifiesto anti-andragógico, La Vorágine, Santander.
-Hans, Byun-Chul (2012): La sociedad del cansancio, Herder, Barcelona.
-Walser, Robert (2011): Jakob Von Gunten,(trad. Juan José del Solar, Siruela, Madrid.
-Williams, Raymond (2000): Marxismo y literatura, Península, Barcelona.
Notas:
[1] De forma reciente, aunque con una terminología diferente a la que aquí utilizo, Gutiérrez Escudero (2016) ha elaborado una crítica tan lapidaria como certera a la “Escuela” como institución y a la misma escolarización como institucionalización normalizante de los aprendizajes.
[1] De forma reciente, aunque con una terminología diferente a la que aquí utilizo, Gutiérrez Escudero (2016) ha elaborado una crítica tan lapidaria como certera a la “Escuela” como institución y a la misma escolarización como institucionalización normalizante de los aprendizajes.
[2] Desde una perspectiva foucaultiana, la insistencia walseriana en ligar el “éxito” a la abdicación de la inteligencia requiere una reformulación. Puesto que el ejercicio del poder presupone específicas formas de saber, se trata más bien de mostrar cómo las sociedades del presente construyen un modelo de inteligencia técnica compatible con la subordinación política.
[3] (…) ningún modo de producción y por lo tanto ningún orden social dominante y por lo tanto ninguna cultura dominante verdaderamente incluye o agota toda la práctica humana, toda la energía humana y toda la intención humana” (Williams, 2000: 147).
[4] Más que negar cualquier forma de inteligencia hay que mostrar cómo el ejercicio de la razón técnica no es incompatible con la imbecilidad política o la complicidad cínica. En el campo educativo, semejante ejercicio excluye la reflexión en torno a las finalidades de la práctica educativa, relegada por el cálculo o el dominio de determinados medios o técnicas didácticas.
[5] La presunta «sociedad del rendimiento» que plantea Byun-Chul Han (2012), en la que el sujeto se autoexplota sin otro límite que el agotamiento de su propia capacidad productiva, antes que paradigma general de una sociedad del cansancio, en el mejor de los casos sólo da cuenta de unas elites (profesores, ejecutivos, directivos) marcadas por un imperativo de éxito (basado en el rendimiento). La generalización teórica de ese modelo omite, sin más, la persistencia activa de la estructura dominante de capital/ trabajo y, en particular, de la persistencia de las relaciones de explotación laboral en las condiciones del capitalismo tardío, en absoluto incompatible con el desarrollo de técnicas productivas posdisciplinarias que fomentan la iniciativa (o “proactividad”) de elites altamente cualificadas.