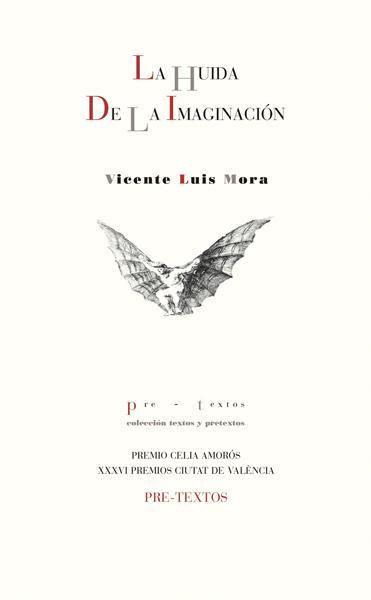
En un contexto cultural hegemónico que plantea la crítica como anatema, esto es, que rechaza de forma manifiesta cualquier cuestionamiento de sus prácticas y productos comunicacionales, la reaparición de ciertos debates en torno a lo literario (y a la propia crítica literaria) es una buena noticia. Pone sobre la mesa la auténtica debacle que supone una cultura masiva que no solo menosprecia la literatura que califica de “culta” (al fin de cuentas, su prestigio residual no es equivalente a que su público esté dispuesto a ahondar en ella) sino que pretende erosionar la validez de todo juicio de valor que no se reduzca a un mero juicio de gusto.
La huida de la imaginación (Pretextos, 2019, Valencia, Premio Celia Amorós), de Vicente Luis Mora, apunta en esa dirección: la de cuestionar un «relativismo estético» extendido que diluye la pregunta básica e irrenunciable acerca de la «excelencia» de un texto literario, asociada al grado de consecución de las “metas ambicionas y complejas” que un escritor se propone, siguiendo valores como la “originalidad”, el conocimiento de la tradición, y la “densidad arquitectónica e intelectual de la obra”. Aunque Mora exonera al «relativismo cultural» de los males acarreados por el «relativismo estético» -cuando en términos lógicos más bien constituye una de sus variantes-, su crítica resulta más que oportuna, ante todo, por la expansión de cierto mercantilismo cultural que, al instalar sus parámetros estéticos como referencia vinculante, dificulta la valoración crítica de las obras.
La argumentación es clara: el relativismo estético sustituye criterios intelectuales por criterios económicos, la calidad literaria por el éxito comercial. Sin crítica literaria el mercado termina operando como forma de sanción del valor, confundiendo aceptación social y calidad artística. Una de las consecuencias más visibles de esta centralización no es otra que la ausencia de una jerarquía estética entre obras claramente dispares. El todo vale se traduce en radical indistinción, favoreciendo un lector facilista que apenas tendría que hacer algún esfuerzo para acercarse al mundo del narrador. Para ilustrar este argumento, Mora apela a la narrativa y a la primacía de la “autoficción”, la “autobiografía” y las “crónicas” periodísticas en detrimento de la “novela imaginativa” (que, al menos hasta fechas recientes, no dejaba de ser un pleonasmo).
La propia teoría literaria sería copartícipe tanto de este relativismo como de la propia tesis acerca de la imposibilidad de saber qué es «literatura». Aunque las fuentes en que se apoya Mora para mostrar este desplazamiento teórico no son especialmente profusas –al fin de cuentas, sigue siendo relevante la pregunta acerca de qué teóricos sostienen ese relativismo irrestricto en la actualidad-, el señalamiento advierte de una cierta dilución teórica de las fronteras que distinguen lo literario de lo extraliterario. A pesar de los esfuerzos que hace Mora para volver a trazar esa frontera, retomando algunos planteamientos de autores como Goodman o Eagleton, ni la sintomatología artística del primero ni la caracterización compleja del segundo resultan exhaustivas. Parecen dar cuenta más de un tipo de obras (literarias) que de la literatura en general.
La necesidad de la crítica (literaria)
Ante ello, la revitalización de la crítica literaria resultaría fundamental e insustituible al momento de realizar “prescripciones sensatas” sobre lo que cabe leer (a riesgo de convertir el mercado en canon). No resultaría superfluo, en ese punto, reconstruir de forma más detallada la propia huida de la crítica –distante a las formas publicitarias y a los panegíricos a los que estamos habituados- que ya está operando en el campo literario, con los resultados más o menos previsibles que están a la vista.
La crítica de Mora ahonda en esos resultados y convoca otras posibilidades de escritura cultural y políticamente más subversivas. Para ello, elabora algunas hipótesis ligadas a la «huida de la imaginación», comenzando por la actual primacía de lo fáctico propia del «hiperrealismo» contemporáneo, reforzado por un mercado literario que no duda en celebrar el más burdo exhibicionismo del yo.
El giro autobiográfico (de modo análogo a la “explosión editorial de la crónica”) ilustra con especial claridad esta elevación de los “hechos reales” y del “yo” a verdaderos fetiches de nuestro tiempo, despojados del tratamiento estético y retórico que exige una escritura que reclama para sí su pertenencia al campo de la literatura. La propia novela, en esas condiciones, tiende a evitar lo ficcional, conduciendo a un punto muerto ligado a su decaimiento narrativo. En suma: “El peso de lo real hunde la obra”.
No obstante, atento al hecho de que toda escritura está atravesada por un cierto grado de ficcionalización, Mora no deja de reinscribir la autobiografía, los diarios, las memorias, las crónicas periodísticas e incluso la literatura de viaje dentro de ese universo ficcional, aunque planteen pactos de lectura diferenciados. Consciente de esta aparente tensión en su argumentación, el autor introduce la idea de diferentes «gradientes ficcionales» para dar cuenta de estos géneros de discurso distintos. La ecuación podría formularse con relativa nitidez: cuando el gradiente ficcional es menor, la intensidad literaria disminuye. La “crisis de la novela” sería la contraparte de esta celebración de productos descriptivistas de baja intensidad, ligados a un entorno cultural que eleva sus demandas de transparencia a desiderátum, concomitante a un narcisismo inflacionario que erige la exhibición del yo en norma. No parece exagerado insistir en que esta entronización de la egolatría, que debería diferenciarse de la referencia descentrada al sujeto, termina derivando en un discurso literario insolvente la mayor de las veces, a medio camino entre la megalomanía y la mediocridad.
La huida de la imaginación (Pretextos, 2019, Valencia, Premio Celia Amorós), de Vicente Luis Mora, apunta en esa dirección: la de cuestionar un «relativismo estético» extendido que diluye la pregunta básica e irrenunciable acerca de la «excelencia» de un texto literario, asociada al grado de consecución de las “metas ambicionas y complejas” que un escritor se propone, siguiendo valores como la “originalidad”, el conocimiento de la tradición, y la “densidad arquitectónica e intelectual de la obra”. Aunque Mora exonera al «relativismo cultural» de los males acarreados por el «relativismo estético» -cuando en términos lógicos más bien constituye una de sus variantes-, su crítica resulta más que oportuna, ante todo, por la expansión de cierto mercantilismo cultural que, al instalar sus parámetros estéticos como referencia vinculante, dificulta la valoración crítica de las obras.
La argumentación es clara: el relativismo estético sustituye criterios intelectuales por criterios económicos, la calidad literaria por el éxito comercial. Sin crítica literaria el mercado termina operando como forma de sanción del valor, confundiendo aceptación social y calidad artística. Una de las consecuencias más visibles de esta centralización no es otra que la ausencia de una jerarquía estética entre obras claramente dispares. El todo vale se traduce en radical indistinción, favoreciendo un lector facilista que apenas tendría que hacer algún esfuerzo para acercarse al mundo del narrador. Para ilustrar este argumento, Mora apela a la narrativa y a la primacía de la “autoficción”, la “autobiografía” y las “crónicas” periodísticas en detrimento de la “novela imaginativa” (que, al menos hasta fechas recientes, no dejaba de ser un pleonasmo).
La propia teoría literaria sería copartícipe tanto de este relativismo como de la propia tesis acerca de la imposibilidad de saber qué es «literatura». Aunque las fuentes en que se apoya Mora para mostrar este desplazamiento teórico no son especialmente profusas –al fin de cuentas, sigue siendo relevante la pregunta acerca de qué teóricos sostienen ese relativismo irrestricto en la actualidad-, el señalamiento advierte de una cierta dilución teórica de las fronteras que distinguen lo literario de lo extraliterario. A pesar de los esfuerzos que hace Mora para volver a trazar esa frontera, retomando algunos planteamientos de autores como Goodman o Eagleton, ni la sintomatología artística del primero ni la caracterización compleja del segundo resultan exhaustivas. Parecen dar cuenta más de un tipo de obras (literarias) que de la literatura en general.
La necesidad de la crítica (literaria)
Ante ello, la revitalización de la crítica literaria resultaría fundamental e insustituible al momento de realizar “prescripciones sensatas” sobre lo que cabe leer (a riesgo de convertir el mercado en canon). No resultaría superfluo, en ese punto, reconstruir de forma más detallada la propia huida de la crítica –distante a las formas publicitarias y a los panegíricos a los que estamos habituados- que ya está operando en el campo literario, con los resultados más o menos previsibles que están a la vista.
La crítica de Mora ahonda en esos resultados y convoca otras posibilidades de escritura cultural y políticamente más subversivas. Para ello, elabora algunas hipótesis ligadas a la «huida de la imaginación», comenzando por la actual primacía de lo fáctico propia del «hiperrealismo» contemporáneo, reforzado por un mercado literario que no duda en celebrar el más burdo exhibicionismo del yo.
El giro autobiográfico (de modo análogo a la “explosión editorial de la crónica”) ilustra con especial claridad esta elevación de los “hechos reales” y del “yo” a verdaderos fetiches de nuestro tiempo, despojados del tratamiento estético y retórico que exige una escritura que reclama para sí su pertenencia al campo de la literatura. La propia novela, en esas condiciones, tiende a evitar lo ficcional, conduciendo a un punto muerto ligado a su decaimiento narrativo. En suma: “El peso de lo real hunde la obra”.
No obstante, atento al hecho de que toda escritura está atravesada por un cierto grado de ficcionalización, Mora no deja de reinscribir la autobiografía, los diarios, las memorias, las crónicas periodísticas e incluso la literatura de viaje dentro de ese universo ficcional, aunque planteen pactos de lectura diferenciados. Consciente de esta aparente tensión en su argumentación, el autor introduce la idea de diferentes «gradientes ficcionales» para dar cuenta de estos géneros de discurso distintos. La ecuación podría formularse con relativa nitidez: cuando el gradiente ficcional es menor, la intensidad literaria disminuye. La “crisis de la novela” sería la contraparte de esta celebración de productos descriptivistas de baja intensidad, ligados a un entorno cultural que eleva sus demandas de transparencia a desiderátum, concomitante a un narcisismo inflacionario que erige la exhibición del yo en norma. No parece exagerado insistir en que esta entronización de la egolatría, que debería diferenciarse de la referencia descentrada al sujeto, termina derivando en un discurso literario insolvente la mayor de las veces, a medio camino entre la megalomanía y la mediocridad.
La autoficción como espectáculo
La huida de la imaginación, pues, constituye una protesta enérgica contra una suerte de literatura confesional que no cesa de proliferar (no solo en España). La conversión de las obras en «espectáculo» halla su coartada en la categoría de «autoficción» que eleva a rango superior lo que no sería más que una forma de “yoísmo” más o menos vulgar y estandarizado. A esa realidad Mora la confronta con la reivindicación del novelista como creador de mundos originales, a contracorriente de la mercantilización autoral que Theodor Adorno, entre otros, cuestionó ya hace varias décadas.
Las aristas del debate acerca de lo literario son múltiples y La huida... no deja de incursionar incluso en el terreno del periodismo, especialmente a raíz de la elevación actual de reportajes y crónicas a la categoría de «literatura». Aunque a mi entender el debate está desbalanceado –al final de cuentas apenas se reconstruye la argumentación de quienes operan tal elevación de rango-, sirve de base para formular una segunda hipótesis: las crónicas con valor literario, lejos de desdibujar la distinción entre periodismo y literatura, obedecen al hecho de que están elaboradas por escritores. Semejante precisión, sin embargo, deja pendiente el trabajo conceptual de especificar lo que distingue estos modos específicos de escritura. Si bien Mora vuelve a la diferenciación entre «ficción» y «no-ficción», los propios argumentos que el autor aporta podrían usarse para señalar que lo literario no siempre pone en juego el universo ficcional (al menos no en el gradiente de alta intensidad que solemos atribuir al discurso literario) ni, a la inversa, que no toda ficción es de carácter literario. Por lo mismo, la pregunta acerca de lo que diferencia estos modos de escritura insiste.
Las referencias a la “imaginación compleja” y al “talento” para zanjar la cuestión, incluso si resultan necesarias, tampoco parecen suficientes. No solo porque imaginación y talento rebasan con creces la literatura, sino porque los propios conceptos tienen una carga semántica heterogénea que invita a ahondar en sus diferentes declinaciones semánticas. Más aun, la remisión del “talento” a una suerte de don innato que se tiene o no se tiene recuerda cierta mitología romántica en la que la génesis social de los sujetos literarios es omitida sin más.
Debemos a autores como Bourdieu la crítica al talento en tanto creencia en el don, como si este «capital simbólico» no pusiera en juego condiciones de posibilidad que van mucho más allá de esas facultades presuntamente naturales, comenzando por la división social (y sexual) del trabajo o las desiguales condiciones de acceso tanto al sistema educativo como a ciertos dispositivos de publicación y edición, indispensables para que una potencialidad tenga un recorrido posible. Dicho de forma elíptica: un planteamiento así escatima la propia sociología del campo literario, particularmente las condiciones sociales de producción del “talento”. Si bien ello no niega la propia noción, invita a reconstruirla desde una perspectiva ampliada.
No obstante lo dicho, tiene razón el autor al advertir sobre un falso democratismo que pretende anular la crítica en nombre de una democracia literaria que entroniza al público lector como único juez posible. Bajo pretexto de elitismo, ya es habitual invalidar cualquier juicio de valor que distinga obras literarias claramente desiguales en cuanto a su «calidad» (aun si esa «calidad» no constituye una evidencia dada sino un terreno de disputa). Lo mejor de la literatura, en esta dirección, dista de la escritura complaciente y rebajada hecha en nombre de un lector reducido a mero consumidor. Contra esa reducción, Mora recuerda que son precisamente las elites quienes combaten la literatura de calidad y la propia complejidad implicada en estas formas resistentes, mostrando en última instancia un profundo desprecio hacia lo popular que dicen defender. La pregunta, pues, mantiene su vigencia: “(…) ¿Alguien se ha planteado, siquiera por casualidad, que la culpa de que se venda menos literatura que antes es que ya no se publican obras exigentes con la visibilidad necesaria, con aquella cobertura o altavoz con que se publicaba a sus antecedentes de los setenta y ochenta? Hoy también se crea literatura de mérito, pero ya no se ve. Brilla por su ausencia en la cada vez más reducida conversación social sobre los libros”. En efecto, puede que esa literatura invisibilizada remita no ya a la huida de la imaginación sino a la huida de la crítica especializada, incapaz de proponer (y arriesgar) nuevas lecturas. De ahí que más que echar en falta el poder de canonización de una crítica literaria en evidente retroceso, lo que cabría reivindicar aun es su capacidad potencial para leer a contrapelo lo que la industria cultural dominante centraliza, comenzando por la explotación comercial de presuntos “jóvenes talentos” que no cesa de invisibilizar el verdadero trabajo crítico de diferentes productores culturales.
Un debate abierto
Sea cual sea la respuesta, Mora insiste en especificar algunos criterios indiciarios de calidad de una obra literaria, tales como el “ahondamiento consciente en el lenguaje expresivo”, el “estilo individual e imaginación”, la “originalidad y complejidad”, la “despreocupación por los objetivos comerciales” en el proceso de escritura y la “capacidad de influencia”. Al respecto, aun si dichos criterios resultaran plausibles, no deja de ser llamativo que para mostrar su valor Mora apele a la comparación de dos poemas, cuando el desarrollo argumental del libro orbita en torno a lo narrativo.
Así, el lugar lateral de lo poético en el propio desarrollo argumentativo nos interroga acerca de los principios teóricos a partir de los cuales se formula lo distintivamente literario: o bien el estatuto de lo poético es independiente a la categoría de «literatura» sin más (y en tal caso la exclusión estaría justificada) o bien lo poético adquiere un estatuto especial dentro del propio funcionamiento de lo literario que exigiría un tratamiento más explícito. En ambos casos, la hipótesis referida a la huida de la imaginación, necesitaría o bien ser limitada en su alcance (circunscribiendo la afirmación al actual universo narrativo) o, alternativamente, ser contrastada también mediante la apelación al discurso poético.
Puede que lo mejor de La huida de la imaginación, además de su reivindicación concreta de lo ficcional en una época que lo desacredita, esté ligado a la crítica en acción que permite recuperar, de la madeja de textos narrativos disponibles, algunos especialmente valiosos en el contexto español, desmontando cierto relativismo estético que hace del mercado la instancia por excelencia de legitimación.
En este sentido, la búsqueda de criterios estéticos que permitan distinguir de forma intersubjetiva obras cualitativamente dispares sigue siendo una tarea (literaria) de primer orden. Más todavía: en un contexto cultural en el que el intercambio de elogios, los reenvíos de ascensor y la ausencia de crítica recíproca constituyen la norma, arriesgar un juicio -más o menos revocable- no deja de ser un acto de osadía. Menos acertadas o convincentes resultan, a mi entender, las referencias a lo «popular» que -no sin fluctuaciones conceptuales- es aproximado en varios pasajes a lo «masivo» (como si no hubiera ya una vasta tradición teórica para distinguirlos en términos críticos), las acusaciones genéricas y en parte injustas a los «estudios culturales» como presunta “sociología de baja intensidad” (como si sus aportaciones más relevantes, realizadas por autores como Richard Hoggart, Raymond Williams o Stuart Hall, no hubieran cuestionado de forma recurrente la confusión habitual entre lo masivo y lo popular), las apelaciones al “sentido común” o al “instinto” como si fueran suficientes para elaborar una crítica a contracorriente, las escasas referencias a literaturas diaspóricas que también tienen lugar en España y la falta de una teorización más sistemática en torno a conceptos centrales como «imaginación» o «literatura».
Semejantes señalamientos, claro está, no empañan la relevancia del núcleo del planteamiento: la necesidad de rehabilitar la figura del crítico cultural (una figura siempre al borde de desaparecer) como necesario contrapeso al mercantilismo literario vigente. El empeño de Mora en esa dirección es tan incisivo como pertinente en tiempos donde la celebración de lo mediocre tiene como contrapartida el rechazo de lo que la literatura tiene (o mantiene) de indócil. Como señalara Williams, sin esa indocilidad lo que tenemos es, meramente, un conformismo de nuevo cuño.
La huida de la imaginación, pues, constituye una protesta enérgica contra una suerte de literatura confesional que no cesa de proliferar (no solo en España). La conversión de las obras en «espectáculo» halla su coartada en la categoría de «autoficción» que eleva a rango superior lo que no sería más que una forma de “yoísmo” más o menos vulgar y estandarizado. A esa realidad Mora la confronta con la reivindicación del novelista como creador de mundos originales, a contracorriente de la mercantilización autoral que Theodor Adorno, entre otros, cuestionó ya hace varias décadas.
Las aristas del debate acerca de lo literario son múltiples y La huida... no deja de incursionar incluso en el terreno del periodismo, especialmente a raíz de la elevación actual de reportajes y crónicas a la categoría de «literatura». Aunque a mi entender el debate está desbalanceado –al final de cuentas apenas se reconstruye la argumentación de quienes operan tal elevación de rango-, sirve de base para formular una segunda hipótesis: las crónicas con valor literario, lejos de desdibujar la distinción entre periodismo y literatura, obedecen al hecho de que están elaboradas por escritores. Semejante precisión, sin embargo, deja pendiente el trabajo conceptual de especificar lo que distingue estos modos específicos de escritura. Si bien Mora vuelve a la diferenciación entre «ficción» y «no-ficción», los propios argumentos que el autor aporta podrían usarse para señalar que lo literario no siempre pone en juego el universo ficcional (al menos no en el gradiente de alta intensidad que solemos atribuir al discurso literario) ni, a la inversa, que no toda ficción es de carácter literario. Por lo mismo, la pregunta acerca de lo que diferencia estos modos de escritura insiste.
Las referencias a la “imaginación compleja” y al “talento” para zanjar la cuestión, incluso si resultan necesarias, tampoco parecen suficientes. No solo porque imaginación y talento rebasan con creces la literatura, sino porque los propios conceptos tienen una carga semántica heterogénea que invita a ahondar en sus diferentes declinaciones semánticas. Más aun, la remisión del “talento” a una suerte de don innato que se tiene o no se tiene recuerda cierta mitología romántica en la que la génesis social de los sujetos literarios es omitida sin más.
Debemos a autores como Bourdieu la crítica al talento en tanto creencia en el don, como si este «capital simbólico» no pusiera en juego condiciones de posibilidad que van mucho más allá de esas facultades presuntamente naturales, comenzando por la división social (y sexual) del trabajo o las desiguales condiciones de acceso tanto al sistema educativo como a ciertos dispositivos de publicación y edición, indispensables para que una potencialidad tenga un recorrido posible. Dicho de forma elíptica: un planteamiento así escatima la propia sociología del campo literario, particularmente las condiciones sociales de producción del “talento”. Si bien ello no niega la propia noción, invita a reconstruirla desde una perspectiva ampliada.
No obstante lo dicho, tiene razón el autor al advertir sobre un falso democratismo que pretende anular la crítica en nombre de una democracia literaria que entroniza al público lector como único juez posible. Bajo pretexto de elitismo, ya es habitual invalidar cualquier juicio de valor que distinga obras literarias claramente desiguales en cuanto a su «calidad» (aun si esa «calidad» no constituye una evidencia dada sino un terreno de disputa). Lo mejor de la literatura, en esta dirección, dista de la escritura complaciente y rebajada hecha en nombre de un lector reducido a mero consumidor. Contra esa reducción, Mora recuerda que son precisamente las elites quienes combaten la literatura de calidad y la propia complejidad implicada en estas formas resistentes, mostrando en última instancia un profundo desprecio hacia lo popular que dicen defender. La pregunta, pues, mantiene su vigencia: “(…) ¿Alguien se ha planteado, siquiera por casualidad, que la culpa de que se venda menos literatura que antes es que ya no se publican obras exigentes con la visibilidad necesaria, con aquella cobertura o altavoz con que se publicaba a sus antecedentes de los setenta y ochenta? Hoy también se crea literatura de mérito, pero ya no se ve. Brilla por su ausencia en la cada vez más reducida conversación social sobre los libros”. En efecto, puede que esa literatura invisibilizada remita no ya a la huida de la imaginación sino a la huida de la crítica especializada, incapaz de proponer (y arriesgar) nuevas lecturas. De ahí que más que echar en falta el poder de canonización de una crítica literaria en evidente retroceso, lo que cabría reivindicar aun es su capacidad potencial para leer a contrapelo lo que la industria cultural dominante centraliza, comenzando por la explotación comercial de presuntos “jóvenes talentos” que no cesa de invisibilizar el verdadero trabajo crítico de diferentes productores culturales.
Un debate abierto
Sea cual sea la respuesta, Mora insiste en especificar algunos criterios indiciarios de calidad de una obra literaria, tales como el “ahondamiento consciente en el lenguaje expresivo”, el “estilo individual e imaginación”, la “originalidad y complejidad”, la “despreocupación por los objetivos comerciales” en el proceso de escritura y la “capacidad de influencia”. Al respecto, aun si dichos criterios resultaran plausibles, no deja de ser llamativo que para mostrar su valor Mora apele a la comparación de dos poemas, cuando el desarrollo argumental del libro orbita en torno a lo narrativo.
Así, el lugar lateral de lo poético en el propio desarrollo argumentativo nos interroga acerca de los principios teóricos a partir de los cuales se formula lo distintivamente literario: o bien el estatuto de lo poético es independiente a la categoría de «literatura» sin más (y en tal caso la exclusión estaría justificada) o bien lo poético adquiere un estatuto especial dentro del propio funcionamiento de lo literario que exigiría un tratamiento más explícito. En ambos casos, la hipótesis referida a la huida de la imaginación, necesitaría o bien ser limitada en su alcance (circunscribiendo la afirmación al actual universo narrativo) o, alternativamente, ser contrastada también mediante la apelación al discurso poético.
Puede que lo mejor de La huida de la imaginación, además de su reivindicación concreta de lo ficcional en una época que lo desacredita, esté ligado a la crítica en acción que permite recuperar, de la madeja de textos narrativos disponibles, algunos especialmente valiosos en el contexto español, desmontando cierto relativismo estético que hace del mercado la instancia por excelencia de legitimación.
En este sentido, la búsqueda de criterios estéticos que permitan distinguir de forma intersubjetiva obras cualitativamente dispares sigue siendo una tarea (literaria) de primer orden. Más todavía: en un contexto cultural en el que el intercambio de elogios, los reenvíos de ascensor y la ausencia de crítica recíproca constituyen la norma, arriesgar un juicio -más o menos revocable- no deja de ser un acto de osadía. Menos acertadas o convincentes resultan, a mi entender, las referencias a lo «popular» que -no sin fluctuaciones conceptuales- es aproximado en varios pasajes a lo «masivo» (como si no hubiera ya una vasta tradición teórica para distinguirlos en términos críticos), las acusaciones genéricas y en parte injustas a los «estudios culturales» como presunta “sociología de baja intensidad” (como si sus aportaciones más relevantes, realizadas por autores como Richard Hoggart, Raymond Williams o Stuart Hall, no hubieran cuestionado de forma recurrente la confusión habitual entre lo masivo y lo popular), las apelaciones al “sentido común” o al “instinto” como si fueran suficientes para elaborar una crítica a contracorriente, las escasas referencias a literaturas diaspóricas que también tienen lugar en España y la falta de una teorización más sistemática en torno a conceptos centrales como «imaginación» o «literatura».
Semejantes señalamientos, claro está, no empañan la relevancia del núcleo del planteamiento: la necesidad de rehabilitar la figura del crítico cultural (una figura siempre al borde de desaparecer) como necesario contrapeso al mercantilismo literario vigente. El empeño de Mora en esa dirección es tan incisivo como pertinente en tiempos donde la celebración de lo mediocre tiene como contrapartida el rechazo de lo que la literatura tiene (o mantiene) de indócil. Como señalara Williams, sin esa indocilidad lo que tenemos es, meramente, un conformismo de nuevo cuño.